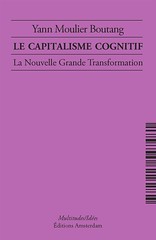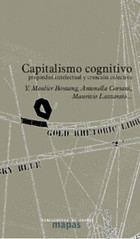2007/09/18 19:34:53.952000 GMT+2
En Tenerife cuando un político local anuncia un plan, es como para echarse a temblar. Casi siempre se trata de un plan urbanístico, con todo lo que implica de intervención en el territorio, con propósitos especulativos o ajenos en cualquier caso a un proyecto democrático de ciudad vivible.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife prepara el último asalto al barrio en el que crecí, El Toscal, uno de los últimos reductos de la zona tradicional de la ciudad, aunque situado en un centro urbano muy apetitoso. En El Toscal se conservan viviendas del s. XIX y XX, entre las que figuran casas terreras, ciudadelas, viviendas de tipología modernista y ecléctica, entre otras. No muchas, cierto, pero que con todo le dan al barrio una identidad que ahora pretenden eliminar, para convertirlo en un escaparate más. Es el "modelo Barcelona", que sigue causando estragos.
Conocía algunos de los cambios previstos: privilegiar la construcción de edificios altos (da más dinero), y dedicar el subsuelo a plazas de aparcamiento subterráneos. Lo que no sabía, aunque era de esperar, es que también prevé la desaparición de las ciudadelas del barrio, un tipo de viviendas obreras con un espacio común, vinculadas a la zona portuaria. Muchas ciudadelas y casas terreras se han ido degradando hasta quedar en un estado ruinoso, pero otras han logrado sobrevivir, y algunos vecinos las han ido restaurando y devolviendo antiguos colores. Un trabajo costoso que difícilmente pueda competir con las jugosas plusvalías inmobiliarias que se intuyen.
En el enlace (al diario La Opinión de Tenerife) puede leerse una explicación más detallada del significado de dichas ciudadelas, que junto a algunos pasajes dan al barrio una fisonomía especial, muy de pueblo caribeño. No es de extrañar que en el cortometraje canario "El cumpleaños de Carlos" se hubieran elegido las calles de El Toscal para rodar una historia que se desarrollaba en algún lugar centroamericano.

Una de las ciudadelas restauradas de El Toscal, Santa Cruz de Tenerife
El Toscal ya perdió el puerto, ahora abandonado (sólo llegan cruceros turísticos), también perdió dos cines, y en su día el ayuntamiento se encargó de borrar del mapa una degradada -a propósito, claro- ciudad deportiva para construir apartamentos de lujo (ahora todos son "de lujo", cómo justificar si no los precios astronómicos). Ante esta situación, se ha constituido una plataforma vecinal en defensa de El Toscal.
Escribo influenciado por la nostalgia, lo que no me impide ser consciente de que las ciudades mudan, y que pretender someterlas a un recuerdo conservado en ámbar es irreal e injusto con las gentes que ahora las viven.
Cuando digo que El Toscal está amenazado no esgrimo, pues, ninguna ilusión conservadora, no me refiero simplemente a unas pocas casas que deban convertirse en museos. Hablar de El Toscal equivale aquí a las formas de convivialidad que permite un determinado espacio que en última instancia es público, y que por ello merece ser vivido (paseado, jugado..) y no simplemente ocupado, como esas ciudades dormitorio que sólo existen como breve paréntesis entre el automóvil, el lugar de trabajo, y el ocio consumista de los centros comerciales.
Escrito por: Samuel.2007/09/18 19:34:53.952000 GMT+2
Etiquetas:
el-toscal
urbanismo
santa-cruz-de-tenerife
| Permalink
| Comentarios (15)
| Referencias (0)
2007/09/12 10:43:46.061000 GMT+2
Mañana 13 de septiembre, siguiendo el calendario lunar, comienza oficialmente el Ramadán, el mes del ayuno, uno de los cinco pilares del Islam y época no sólo de oración y recogimiento para los creyentes musulmanes, sino también de festejos, al menos a partir de la puesta de sol, cuando uno puede desquitarse de la mala leche acumulada durante el día (es lo que tiene el hambre) con comilonas, música y bailes.
Pero ¿seguro que empieza el 13? Esta noche es la "noche de la duda". La determinación de la aparición de la luna creciente, que marca el inicio de las festividades, suele ser objeto, cada año, de una eterna polémica, nunca resuelta del todo: mientras unos musulmanes insisten en que es la observación a simple vista de la luna la que debe determinar el inicio del mes (aunque haya reglas para los días nublados), según se especifica en el Corán, otros prefieren por el más seguro cálculo astronómico, que es el que emplea Arabia Saudí, para anunciar el inicio del mes del ayuno. Como la luna no “sale” a la misma hora y lugar en todo el mundo, y hay ulemas para casi todos los gustos, la consecuencia es que las fechas de inicio del Ramadán varían según los países. No hay una organización jerárquica que centralice las decisiones, aunque se hayan creado comisiones estatales de observación de la luna para unificar criterios.
En el formalmente laico Senegal, sin embargo, es habitual que no se pongan de acuerdo ni en la misma comisión. En un país en el que las cofradías musulmanas (sobre todo la murida y la tidjane) son las organizaciones políticas, sociales y económicas más importantes, cada comunidad fija sus fiestas religiosas en fechas no siempre coincidentes, aunque no haya grandes diferencias en el momento preciso en que aparece la luna nueva. Al final el gobierno puede verse obligado a reconocer los días propuestos por las cofradías más importantes como festivos. La fecha varía según el año, como la Semana Santa cristiana, por lo que ya hay quien ha advertido que en África Occidental el Ramadán coincidirá con el periodo de lluvias durante los próximos siete años, lo que puede crear problemas a pesar de las reglas coránicas, aunque seguro que debe haber fatuas que prevén alguna solución. Ante tanta incertidumbre, y para no caer en falta, hay quienes, haciendo oídos sordos a imanes, cofradías o serias comisiones de observación lunar, recurren a Internet.
No soy creyente, ni especialista, y no soy quien para entrometerme en estos asuntos, pero a mí me atrae más la mágica expectación ante lo imprevisible, el recuerdo del lado fortuito de nuestras vidas.
Escrito por: Samuel.2007/09/12 10:43:46.061000 GMT+2
Etiquetas:
luna-nueva
ramadan
islam
| Permalink
| Comentarios (2)
| Referencias (0)
2007/09/09 12:56:2.286000 GMT+2
1998
"P. Con 60.000 muertes violentas desde el golpe de Estado, ¿acaso no amenaza Argelia con convertirse en una nueva Bosnia?
R. Creo que no. Las raíces de la violencia son distintas. Además, hay que aceptar algo que a veces cuesta trabajo. Hay que reconocer que el presidente Zerual y su Gobierno han realizado esfuerzos muy considerables en pro de la normalización democrática, celebrando elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales...
P. Pero han recibido acusaciones de fraude electoral.
R. Han tenido imperfecciones, sí. Pero globalmente las elecciones han respondido a criterios de fiabilidad internacional. Lo más importante ha sido el alto grado de participación ciudadana, siempre superior al 60%. Y eso que se presumía que el acto de votar implicaba posibilidades de represalia.
P. Algunos imputan al régimen connivencia con las matanzas.
R. Tengo la convicción de que no es así."
Manuel Marín, Vicepresidente de la Comisión Europea. Entrevista a El País, 18 de enero de 1998, en la víspera de un viaje a Argelia de una delegación de la Unión Europea. Entonces era uno de los principales impulsores del llamado Proceso de Barcelona, que pretendía asociar la UE a los países situados a ambos lados del Mediterráneo en torno a un diálogo político sobre comercio, derechos humanos, Estado de Derecho, etc.
En 1998 en poder real en Marruecos estaba en manos de Hassan II, en Argelia en manos de los militares que habían puesto a Zeroual en unas elecciones reconocidas por casi todo el mundo (menos por Marín) como fraudulentas, en Túnez y Egipto Ben Ali y Hosni Mubarak mantenían sus particulares dictaduras (después de 11 y 17 años, respectivamente), y el Israel de Netanyahu boicoteaba los acuerdos de Oslo reforzando la ocupación de Gaza y Cisjordania mediante la ampliación de las colonias ilegales.
2007
"Personalmente, considero que en algunos países de la ribera meridional del Mediterráneo se ha avanzado en lo relativo a los derechos humanos y el pluralismo político. La situación es hoy de notable mejora respecto a los años noventa. No son democracias perfectas, es verdad, pero se ha avanzado.
Creo que sólo el Estado de derecho y la democracia serán capaces de poner freno al radicalismo islamista. No existe un divorcio entre los valores europeos y los valores musulmanes. Pueden coexistir y son en muchos aspectos complementarios e intercambiables. El debate no es discutir qué significa el valor de la vida en la Europa cristiana o en el Mediterráneo musulmán. El debate versa sobre la justicia social y el reparto de la riqueza."
Manuel Marín, Presidente del Congreso de los Diputados. Artículo de opinión en El País, 9 de septiembre de 2007. Actualmente el poder real en Marruecos está en manos de Mohamed VI, Argelia sigue en manos de los mismos militares aunque haya cambiado la fachada civil, en Túnez y Egipto Ben Ali y Hosni Mubarak mantienen sus particulares dictaduras (después de 20 y 26 años, respectivamente), y el Israel de Ehud Olmert continúa la ocupación, asfixiando Gaza, robando aún más tierras en Cisjordania gracias a un muro que ya tiene más de setecientos kilómetros de longitud y ocho metros de altura.
Escrito por: Samuel.2007/09/09 12:56:2.286000 GMT+2
Etiquetas:
unión-europea
magreb
manuel-marin
maschreq
argelia
democracia
| Permalink
| Comentarios (0)
| Referencias (0)
2007/09/04 14:37:15.608000 GMT+2
Argelia ha sufrido en su historia reciente desmanes provocados tanto por los seres humanos como por la naturaleza. El norte argelino es una zona de gran actividad sísmica, y el último gran terremoto, el de 2003, dejó miles de muertos. Sin embargo, teniendo en cuenta los precedentes, los argelinos temen más a algunos compatriotas que a las fuerzas de la naturaleza. Y hoy los temblores que se están haciendo notar no vienen precisamente del fondo de la Tierra.
Prosigue la lucha de clanes en Argelia, con la tarta de los hidrocarburos como botín a repartir. Y algunos daños colaterales: Argelia acaba de romper unilateralmente su contrato con Repsol y Gas Natural sobre el yacimiento de gas de Gassi Touil, el mayor proyecto encargado en Argelia a un consorcio extranjero. Aunque ahora se hable de "apropiación", lo cierto es que este yacimiento formaba parte de una negociación más amplia entre las autoridades argelinas y las españolas en torno al suministro de gas argelino y el reparto de beneficios entre ambas partes. Tanto Repsol como Gas Natural habían considerado retirarse de un proyecto que no consideraban tan rentable si no se renegociaban las condiciones iniciales del contrato, dado el aumento de los costes de ingeniería. Los otros dos frentes de negociación lo constituyen el incremento del precio del gas que Argelia suministra a Gas Natural a través del gasoducto que atraviesa el norte de Marruecos, y el grado de participación de Sonatrach (la compañía nacional argelina de hidrocarburos) en Medgaz, el segundo gasoducto que conectará directamente Argelia con España, y que cuenta con Cepsa, Endesa e Iberdrola como socios españoles. Argelia suministra actualmente un tercio del gas que consume España.
Ironías de la historia, precisamente ayer El País alertaba de las amenazas del denominado "Al Qaeda del Magreb" a los gasoductos y oleoductos del país, sobre la base de mensajes difundidos por Internet sin identificar. Va a resultar que sí, que atentados como el de abril no son sino mensajes en clave y amenazas al más puro estilo mafioso (de nuevo, ver el artículo "Lucha de clanes…"), y el Al Qaeda de marras, un espantajo de la DRS, los servicios secretos argelinos.
El ministro de energía es Chakib Khelil, conocido también como "el americano". La controversia sobre la ley de hidrocarburos y el escándalo de corrupción de la empresa petrolífera argelino-estadounidense Brown Root & Condor lo pusieron en el disparadero, pero de momento sigue en su puesto. En menos de un año Argelia pasó de proponer un proyecto de ley extremadamente ventajoso para la inversión extranjera (sobre todo estadounidense) en el sector energético a aprobar finalmente una ley de hidrocarburos que, al estilo de la legislación adoptada en países como Venezuela, redefine las reglas de juego a favor de una mayor participación del Estado en la renta petrolera. Del Estado, no de los ciudadanos.
La razón de un giro tan sorprendente hay que encontrarla en el enfrentamiento entre los diferentes clanes del régimen (destaca el del general Mohamed Mediène "Tewfik", director de la DRS, hombre fuerte del país) que se reparten el Estado argelino para ver quién saca más tajada del "monocultivo" de los hidrocarburos, teniendo en cuenta la evolución de los precios, la creciente dependencia energética europea pero también argelina (los demás sectores no levantan cabeza, y el negocio de los "barones" de la importación, debido a los acuerdos de asociación con la Unión Europea, ya no son tan rentables como antaño), y la preparación de la etapa post-Buteflika, gravemente enfermo. Coincide además con el acercamiento argelino a Rusia y el rechazo a la participación en la Política de Vecindad propuesta por la Unión Europea.
La opacidad informativa del régimen argelino, y los intereses creados en la otra orilla del Mediterráneo, dificultan cualquier análisis y, desde luego, cualquier previsión. No obstante, la degradación de las condiciones de vida de los argelinos en este contexto de rapiña no permite augurar nada bueno. Sólo espero que, en caso de que se produzca un terremoto político, éste no vuelva a ensañarse con los de siempre.
Escrito por: Samuel.2007/09/04 14:37:15.608000 GMT+2
Etiquetas:
españa
gas-natural
repsol
argelia
el-pais
al-qaeda
| Permalink
| Comentarios (2)
| Referencias (0)
2007/09/03 19:07:40.213000 GMT+2
La semana pasada ningún diario español informó de la muerte del general Smaïl Lamari, número dos de los servicios secretos argelinos y jefe de la dirección de contraespionaje (DCE) desde hacía 17 años. Tal vez por coincidir con otros decesos que nuestros medios han explotado hasta el aburrimiento.
O no. El azar ha querido que Lamari muriera justo un día después que lo hiciera el marroquí Driss Basri, Ministro del Interior durante el reinado de Hassan II, y responsable de la feroz represión contra la oposición al régimen y contra el movimiento saharaui. Podrían haber sido excelentes amigos de no ser por las diferencias que ambos países mantienen sobre el Sahara Occidental. Ambos compartieron la afición por la represión y por las tácticas de contrainsurgencia, un eufemismo que resume el repertorio de secuestros, ejecuciones extrajudiciales, tortura y propaganda que suelen emplear los gobiernos para erradicar opositores, pertenezcan a grupos armados o no, y sobre todo para extender el terror en la población, lo que facilita su sumisión. Ninguno de los dos llegó a septuagenario (Basri murió con 69 años, Lamari con 66), y ninguno fue juzgado jamás por crimen alguno.
Que el nombre de Smaïl Lamari apenas aparezca en los medios de comunicación occidentales nos indica que fue mucho más eficaz que su colega marroquí. El despacho del enviado de la agencia EFE en Argel nos muestra la versión oficial del gobierno argelino: Lamari fue el "hombre que negoció con los integristas". En cuanto a sus responsabilidades en el terrorismo de Estado de los 90, el corresponsal nos sorprende con lo siguiente:
"Sus enemigos le tildaron de todos los vicios, llegando a acusarlo de haber "manipulado" a varios cabecillas del Grupo Islámico Armado (GIA).
En el delicado puesto que ocupaba "era natural que fuera detestado o adulado por unos u otros, aunque no se le puede quitar el mérito de haber asumido personalmente negociaciones con los terroristas", afirmó hoy a Efe uno de los agregados militares occidentales en Argel, quien solicitó el anonimato."
Es como decir que Pinochet tuvo el mérito de "estabilizar" Chile y convocar un plebiscito en 1988. Las negociaciones a las que se refiere la nota se limitaron al Ejército Islámico de Salvación (EIS), brazo armado del FIS, el partido islamista ganador de la primera vuelta de las elecciones legislativas en diciembre de 1991. El EIS había declarado una tregua desde octubre de 1997. Los atentados que cometió el EIS se dirigieron fundamentalmente contra funcionarios de las instituciones del Estado e intelectuales afines. Sin embargo, fueron los grupos que se reclamaron del GIA (Grupos Islámicos Armados) los autores de las principales masacres en tierras argelinas durante el bienio trágico de 1997-1998 y que tanto recuerdan a las brutales carnicerías del Irak de hoy.
Lamari murió la víspera del décimo aniversario de una de las más terribles matanzas, la masacre del barrio de Errais en Sidi Moussa (Argel). El 28 de agosto de 1997 hombres fuertemente armados con Kalachnikov, puñales y hachas descendieron de camiones aparcados a unos cientos de metros de un cuartel militar y acabaron asesinando a más de 300 personas, e hiriendo a otras 200. Unos portaban pasamontañas y otros barbas falsas, según los testimonios concordantes de los supervivientes. Ningún militar salió del cuartel a proteger a la población. Un esquema que se repetiría bastantes veces, por lo general en zonas donde predominaba el apoyo al FIS antes de 1992. El inicio de las masacres coincidió con el ruido de sables en la cúpula militar, donde se enfrentaron partidarios de la negociación con el FIS/EIS (el general Mohamed Betchine, vinculado al presidente Liamin Zerual) con los erradicadores más intransigentes, entre los que se encontraba Lamari. Las matanzas en zonas de voto mayoritario islamista se dirigían contra la verdadera oposición armada (grupos escindidos del GIA, miembros del EIS) y su entorno familiar y social.
Y es que todo apunta a que, efectivamente, los GIA estuvieron infiltrados por los servicios secretos desde el principio. El GIA fue una nebulosa de grupos autónomos, algunos infiltrados, otros directamente creados por los servicios secretos, y otros que, con fanático entusiasmo, participaron del ideario takfirista del combate al impío. De este hecho, convenientemente ignorado, dan cuenta innumerables testimonios, tanto de los supervivientes de las masacres, de militares de diverso rango que acabaron por desertar (en España se ha publicado únicamente "La muerte en Bentalha", de Nesroulah Yous, y "La guerra sucia" de Habib Souaidia), e incluso algún ex primer ministro (Abdelhamid Brahimi, primer ministro de Argelia entre 1984-1988, denunció que fueron los servicios de seguridad argelinos los que asesinaron a 31 miembros de su familia en Medea). Destacan el informe de Salima Mellah, de Algeria Watch, "Les massacres en Algérie, 1992-2004", y el libro Françalgérie, de los periodistas Lounis Aggoun y Jean-Baptiste Rivoire. No sólo eso, en los últimos años, en los mismos periódicos argelinos se han ido sucediendo, a cuentagotas, las declaraciones de altos dirigentes comentando tal o cual suceso, e insinuando la participación de las fuerzas de seguridad.
Junto a las fuerzas del orden regulares, los "escuadrones de la muerte" paramilitares (incluyendo los que infiltraron grupúsculos islamistas), y los grupos islamistas verdaderamente autónomos, otro actor importante del conflicto lo constituyeron las milicias "civiles" impulsadas por el Estado para luchar contra el maquis islamista en el campo, un método típico de la contrainsurgencia, que alimentó la espiral de venganzas colectivas.
Aclarar la responsabilidad del Estado argelino en la "guerra sucia" de los 90 no significa ceder a una equidistancia moral que equipare a víctimas con verdugos, o caer en un "todos contra todos" que exima también de responsabilidades. Quiere decir que en el inventario de las atrocidades, en las que sin duda participaron grupos armados islamistas, no puede faltar gente como Smaïl Lamari. Ni se puede olvidar el golpe de estado de 1992 y la represión posterior contra todo lo que oliera a islamista, disfrazada de "guerra de la democracia contra el terrorismo islamista". El ex-coronel Mohamed Samraoui, miembro de la DCE en la época, cuenta en "Chronique des années de sang" cómo en fecha tan temprana como mayo de 1992 Smaïl Lamari se mostró "dispuesto y decidido a eliminar 3 millones de argelinos si hace falta para mantener el orden que los islamistas amenazan". Sea cierta o no esta aseveración, en Argelia no se han podido crear comisiones de la verdad, ni se han realizado procesos judiciales contra los principales sospechosos, algo que en todo caso no podrá llevarse a cabo en condiciones óptimas mientras responsables como Lamari o Mohammed Médiène sigan en el poder, mientras se aprueban leyes de amnistía que garantizan la impunidad y se mantiene en el país el "estado de urgencia", en vigor desde hace ya quince años.
Escrito por: Samuel.2007/09/03 19:07:40.213000 GMT+2
Etiquetas:
argelia
islamismo
terrorismo
gia
| Permalink
| Comentarios (0)
| Referencias (0)
2007/09/01 10:24:52.573000 GMT+2
Hablando de externalidades negativas. El País publicó ayer un reportaje (que continúa hoy) sobre el primer Atlas municipal de mortalidad por cáncer en España, realizado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (y presentado hace más de un mes, por cierto). Un estudio exhaustivo que cubre todos los casos de muerte por diferentes tipos de cáncer en España entre 1989 y 1998. Con los datos obtenidos por municipio han determinado el riesgo relativo, la probabilidad de contraer un tumor concreto en el municipio de referencia. De los resultados se deduce una mayor incidencia de la contaminación ambiental de lo que se quería reconocer hasta ahora. Por ejemplo, en el caso del cáncer de pulmón, este tumor tiene mayor incidencia en zonas industriales como en Cádiz, Huelva, Ferrol, Asturias o Barcelona. Según Ecologistas en Acción, en España se producen al año 16.000 muertes relacionadas con la contaminación atmosférica, un aspecto concreto de la contaminación ambiental. En su momento, la Comisión Europea adelantó la cifra de 310.000 muertes prematuras al año por este motivo en la Unión Europea (13.000 en España).

Atlas municipal de mortalidad por cáncer en España - Mapa que indica el riesgo de contraer cáncer de pulmón, según los municipios. El color rojo, indica un riesgo superior a la media.
Sin embargo, pese a los evidentes riesgos que entraña para la salud humana la emisión de sustancias contaminantes, la estrategia del gobierno sobre calidad del aire es competencia del Ministerio de Medio Ambiente. En esta materia, el Ministerio de Sanidad pinta más bien poco, cuando al menos debería compensar la inversión empleada en campañas publicitarias centradas exclusivamente en los hábitos de vida de los ciudadanos. La desproporción entre la ofensiva de los gobiernos europeos contra los fumadores y el mimo con el que se trata a las industrias contaminantes (incluyo la industria del automóvil) invita a recelar de campañas y sermones. ¿De verdad nuestra salud se ve más afectada por el humo del tabaco de los fumadores que nos rodean que por los gases que emiten automóviles e industrias contaminantes?
Lo mismo vale para el denominado cambio climático. Cuando el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático insiste en hablar de las "actividades humanas" que inciden en el calentamiento global debería especificar mejor las actividades a las que nos estamos refiriendo, quiénes las llevan a cabo (industrias, transporte, etc.), y en qué medida afectan cada una de ellas al calentamiento global.
La estrategia es conocida: si "todos" (la humanidad) somos culpables, nadie (sobre todo quienes emiten más gases de efecto invernadero) es responsable.
Datos como los que aporta el mencionado Atlas deberían haber servido, en teoría, para alimentar un debate público (que no incluya sólo a las organizaciones ecologistas y a los grupos de presión de la industria europea) acerca de la Directiva europea sobre calidad del aire, actualmente en proceso de aprobación. En 2005 la Comisión Europea propuso una Directiva que refundía y actualizaba la dispersa legislación vigente, dentro de la Estrategia comunitaria sobre contaminación atmosférica, que trata de incluir sectores que no estaban hasta ahora cubiertos, e imponer límites en la emisión de contaminantes, en particular de las partículas finas (PM2.5). El Parlamento Europeo rebajó las exigencias que deberían imponerse a la industria, rebaja que ha sido parcialmente compensada por el Consejo de Ministros. Ahora el Parlamento Europeo debe realizar una segunda lectura en los próximos meses. Otra medida en discusión es la propuesta de la Comisión de imponer límites más restrictivos a la emisión de determinadas sustancias por parte de los vehículos pesados (camiones y autobuses).
Sólo en las páginas de Negocios cabe esperar encontrar alguna mención a esta directiva en los próximos meses, por la cuenta que les trae a algunos. Hasta que la aprueben, claro. Entonces probablemente nadie hará referencia a una noticia de verano que se coló para llenar un hueco, a la espera del final de las vacaciones de los políticos y, con ellos, del inicio de la temporada de las noticias "importantes".
Escrito por: Samuel.2007/09/01 10:24:52.573000 GMT+2
Etiquetas:
unión-europea
ecología
atlas-de-mortalidad
capitalismo-industrial
| Permalink
| Comentarios (4)
| Referencias (0)
2007/08/25 10:32:45.436000 GMT+2
En “Le capitalisme cognitif…”, Yann Moulier Boutang recurre a las abejas como metáfora del nuevo capitalismo que se basa en la difusión del saber y en el que la producción de conocimiento pasa a ser la principal apuesta de la valorización del capital. En una sociedad del conocimiento, la actividad productiva desborda los límites estrictos del trabajo asalariado, de las horas de trabajo, de los empleos: “la actividad humana que se capta no es la miel producida por las abejas productivas humanas, sino su actividad infinitamente más productiva de polinización de las relaciones sociales.”
Este desplazamiento implica transformaciones profundas en el trabajo[1], en el modelo productivo. Las pistas de dicho modelo nos las dan aquellas actividades intensas en conocimiento y en cooperación productiva, entre las que destaca el modelo de desarrollo de software, en particular de software libre, al que los investigadores del capitalismo cognitivo dedican especial atención.
División cognitiva del trabajo y crisis de la relación salarial
Una transformación importante es la de la división del trabajo. Si en el capitalismo industrial, la cooperación social derivaba de la coordinación técnica en el seno de la fábrica, en el capitalismo cognitivo los dispositivos de captación de valor ya no derivan del trabajo en la empresa, sino de la actividad cooperativa humana y del objeto del conocimiento. Los tipos de división de la actividad, el trabajo y el empleo, derivan cada vez más de la cooperación, de modo que la organización por proyecto tiende a sustituir la organización "arborescente y matricial" de la organización industrial. Esta forma de organización es más eficaz, sobre todo desde que se apoya en las redes digitales. La organización en red se convierte en una alternativa al mercado descentralizado, a la empresa privada, y al Estado jerarquizado. Lo decisivo ya no será tanto el tamaño de mercado como el tamaño de la red (de clientes, de proveedores, etc.), que permite una asignación de recursos más eficaz. Esta actividad económica en red genera un excedente estructural de valor, que suele denominarse "externalidad positiva de la red", "efecto biblioteca", o “efecto red”: la utilidad de un bien para un agente depende del número de los demás usuarios, de modo que todo miembro de una red se beneficia de ventajas por las que no tiene que pagar. La lógica de los clubs, de las listas de correos, de un servicio como Wikipedia, se va extendiendo a toda la actividad económica.
Este tipo de organización permite dos cosas: adaptarse a situaciones complejas que no pueden conocerse a priori y escapar a la ley de rendimientos decrecientes, propia de la producción material. El mundo del conocimiento no se caracteriza por la escasez. La acumulación de conocimientos se caracteriza, al contrario, por rendimientos crecientes de aprendizaje innovador. Además, la división smithiana y taylorista del trabajo industrial, concebida en una época en la que el saber lo monopolizaba una reducida elite social, partía de una concepción en la que se presupone la ignorancia, la falta de conocimiento de los agentes que integran la organización, en la que se concentra la inteligencia y la complejidad. El taylorismo procedía a una división de tareas mecánica. Internet, por el contrario, es una plataforma "simple", y la inteligencia y la complejidad se reserva a los miembros de la red, por lo que se favorece la interoperabilidad. Esto se puede dar en una época en la que el conocimiento y la cultura está muy difundida, compartida por el conjunto de la sociedad. El conocimiento se convierte en un recurso abundante. En la división cognitiva del trabajo, al trabajador se le pide que interprete, revise y ejecute proyectos, lo que implica cooperar en el intercambio de información.
Las diferencias entre la división cognitiva del trabajo y la del capitalismo industrial son, pues, importantes. Por ejemplo, el tamaño de mercado pierde su pertinencia en un mundo de pequeñas producciones en serie, en una economía de variedad sometida a una fuerte incertidumbre de la demanda. De ahí la importancia de la innovación. Las ganancias se obtienen no tanto con economías de escala como con economías de aprendizaje[2].
Un nuevo modelo productivo
La producción de software presenta rasgos propios del modelo de producción científica de investigación, más que del modelo industrial. En el caso del software libre se añade, además, una cooperación en tiempo real que comparte los conocimientos sin restricciones jurídicas, y un carácter horizontal y no jerárquico (empresa) o mercantil (mercado). La red, en este sentido, es neutra, aunque revela, eso sí, las relaciones jerárquicas y las asimetrías que incorporan las comunicaciones entre los cerebros cooperantes.
El concepto de escasez, fundamental en economía, adquiere una dimensión diferente. “La economía clásica se enfrentó a la escasez de recursos en capital mientras que el trabajo era abundante. La economía neoclásica se enfrentó a la abundancia en capital y a la escasez de trabajo. La economía contemporánea de lo digital, afronta el mundo de la abundancia de lo inmaterial, pero la escasez del tiempo y de la atención”. Efectivamente, además de la escasez de recursos ecológicos, los tres recursos que aparecen como escasos son el tiempo, la atención cognitiva y la atención afectiva.
La atención que exige un ordenador es multitareas y multifuncional, y exige ante todo creatividad (las operaciones mecánicas las ejecuta el ordenador). El trabajo en red exige cada vez más conectividad, capacidad de reacción, autonomía e inventiva. La relación del tiempo es importante. La producción de mercancías exige unos tiempos bien delimitados. Pero esto no sucede con la producción de bienes-conocimiento o de servicios.
La producción de conocimientos continuamente renovados no tiene fin. En este sentido, el trabajo se aproxima a la investigación científica, pero también al arte. Las comunidades de software libre, el peer-to-peer, Wikipedia, muestran motivaciones diferente al interés material o al afán de poder, como el deseo de conocimiento o el puro entretenimiento. Esto se explica porque la producción de conocimientos por medio de conocimientos exige una cooperación de los agentes más profunda y continua que la mera división técnica industrial limitada al tiempo de la fábrica. El capitalismo industrial no reclamaba de la fuerza de trabajo obrera, del cuerpo del trabajador, más que una iniciativa limitada y fuertemente encuadrada. Ahora la implicación va mucho más lejos, y la conectividad permanente que proporciona un teléfono móvil nos da una idea de su significado.
Así pues, el autor percibe el software libre como un auténtico modelo productivo, pues cuenta con métodos específicos de organización, un modelo macroeconómico propio, y valores propios: “gratuidad, pasión hedonista de la actividad libre y del juego cognitivo, libertad y reconocimiento de pares (peer-to-peer)”. La antítesis del trabajo industrial[3], pero también del individuo liberal. Aquí el individuo ya no es el individuo liberal desligado de la sociedad, sino un individuo integrado en comunidades de adscripción voluntaria. La producción de comunidad se convierte en la mejor manera de producir bienes comunes como el conocimiento.
Las contradicciones del capitalismo cognitivo
Expuesto así, todo parece una utopía hermosa, un canto a la libertad y a la cooperación desinteresada. Sin embargo, por el contrario, el nuevo capitalismo cognitivo se caracteriza por la omnipresencia de la explotación y el carácter altamente antagonista del modelo. Esta es la paradoja: necesita por un lado de la cooperación libre de las redes sociales para explotar la riqueza social producida, pero al mismo tiempo estas formas de creación de lo común ponen en peligro las bases que permiten esta explotación, de ahí que sea tan inestable –e injusto- como los modelos precedentes.
¿Cómo es la explotación en el nuevo capitalismo? Para explicarlo, Boutang distingue dos niveles de explotación: por un lado, reconoce el trabajo vivo como gasto energético que se consume y cristaliza en nuevas máquinas (trabajo muerto, en jerga marxista) en el ciclo siguiente; pero al mismo tiempo, subsiste trabajo vivo como medio de producción a lo largo de todo el ciclo (segundo nivel o grado). Es decir, no es un consumo intermedio, sino que sirve para producir más trabajo vivo, se construye como un saber que se resiste a su reducción como capital humano objetivable.
“El capitalismo industrial y mercantil se interesaban en el consumo de fuerza de trabajo desde el momento en que su puesta en actividad por medio de máquinas (…) era capaz de producir más que su reconstitución (el trabajo necesario). Para poder extraer el exceso de trabajo, que es la fuente de la plusvalía, era necesario consumir la fuerza de trabajo viva. Por tanto, que sea necesario transformarla en salario de reconstitución del potencial biológico y cultural de la fuerza de trabajo, o bien en beneficios contabilizados en el ciclo siguiente como nuevas máquinas. En el capitalismo cognitivo, para explotar la inteligencia colectiva, no hace falta sólo reunir trabajadores, sino evitar esta objetivación perfecta (cosificación o alienación) de la fuerza-invención en el proceso de trabajo o en el producto.”
Ambos niveles de explotación pueden coexistir. Pero la característica de la acumulación en el capitalismo cognitivo es que se basa esencialmente en este segundo nivel de explotación. Todavía falta para que el capitalismo se base casi exclusivamente en este tipo de explotación, pero la tendencia está en marcha. Cuantas más dificultades encuentre el capitalismo para realizar una explotación “de primer grado”, por la resistencia organizada de la fuerza de trabajo, o por su deserción de los lugares privilegiados de este tipo de explotación, principalmente la fábrica, más veremos afirmarse la explotación de segundo grado. Las figuras laborales que interesan particularmente al capitalismo cognitivo son el “cognitariado”[4], los "precarios", los activos independientes, los trabajadores cognitivos dependientes del mercado, los trabajadores cognitivos libres, etc. Surgen así nuevas fracturas y divisiones[5].
La explotación de la fuerza de trabajo no implica tanto la explotación de su consumo como la de su disponibilidad, de su atención y de su aptitud a formar nuevas redes y a cooperar con ayuda de ordenadores conectados entre sí. Cómo organizar esta explotación no es un tema menor, de modo que la configuración de los derechos de propiedad es decisiva. El actual sistema de derechos de propiedad (uno de los pilares de un modo de producción) ha entrado en crisis. La gran batalla jurídica y política se sitúa hoy en torno a los derechos de propiedad intelectual, pues el carácter público de los bienes conocimiento pone en cuestión la posibilidad de producirlos mediante el mercado.
“Los bienes inmateriales o intangibles presentan el inconveniente de que son indivisibles, no rivales y no excluibles (al contrario que los bienes materiales) por lo que la cuestión de la propiedad suele resolverse mediante la atribución de un monopolio de explotación temporal por medio de una patente, de una marca o de un derecho de autor. Pero en el capitalismo cognitivo este tipo de bienes tiene en su mayoría un estatus de bien casi público, lo cual, unido a la difusión masiva de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTIC), hace saltar los cerrojos que garantizaban a los detentadores de esos derechos que sería difícil copiar los contenidos. En particular, hacen muy difícil la creación de derechos de propiedad ejecutables sobre los nuevos bienes”.
La ejecución de los derechos de propiedad se vuelve cada vez más problemática. En estas condiciones, la reacción desesperada de una parte de los industriales de la comunicación, de la cultura y de la biotecnología ha consistido en la represión penal de la copia, el desarrollo de dispositivos técnicos de protección, canon para las sociedades gestoras de derechos de autor, patentes farmacéuticas, patentes sobre el genoma, etc. Es la contrarrevolución de los “nuevos cercamientos”[6], también del control de las redes sociales. La reacción estatal consiste en la publicación de leyes de excepción, la vulneración de las libertades públicas y la derogación de la democracia.
Sin embargo, esta vía debería tener poco futuro, según Boutang, por las propias necesidades del capitalismo cognitivo. La cooperación entre cerebros que trabajan mediante ordenadores personales conectados por medio de redes necesita libertad para innovar (por ejemplo, Google necesita la actividad diaria de millones de usuarios). Y la apropiación de las tecnologías digitales por el mayor número posible de personas es la condición imprescindible para “recuperar” el trabajo de la inteligencia colectiva (este es el sentido de la metáfora de la polinización). Sin esta condición, la productividad de la explotación de segundo grado desaparece. El capitalismo cognitivo, cuyo objetivo es producir valor (que pueda traducirse en beneficio privado) “necesita multiplicar los puntos de contacto con la sociedad en movimiento, con la actividad viva. La sociedad del conocimiento produce usos innovadores, y la empresa convierte ahora la riqueza que está ya en el espacio digital en valor económico. Es la definición de empresario “político”, alguien capaz de entender las redes sociales y apoyarse en ellas”.
Teniendo en cuenta lo anterior, las tentativas de los Estados de controlar la sociedad del conocimiento, como los intentos de someterlos a prácticas monopolísticas, se enfrentan a serias dificultades estructurales internas. Limitar el acceso a la red, también por vía de la exclusión social, tiene como consecuencia la pérdida de productividad.
De la crisis del sistema salarial a la renta social garantizada
El corolario de este argumento es el siguiente: las tentativas de instalar un régimen de capitalismo cognitivo pasa también por resolver los problemas de garantía del ingreso de los productores de conocimiento por medios distintos a las patentes o a los derechos de autor. Nos encaminamos, pues, a una refundación completa del sistema salarial que se consolidó bajo el capitalismo industrial. Nuestra sociedad no es la del fin del trabajo, sino la del compromiso social construido en torno a la relación salarial (a cambio de subordinación), lo cual es distinto. Esto implica una reconsideración del sistema de protección social que en el capitalismo industrial estaba vinculado al salario. En cualquier caso, un replanteamiento radical del significado de la renta y del ingreso.
“En el capitalismo industrial, y en su apéndice, el socialismo real, el trabajo era la condición del acceso a la renta, al ingreso. Quien no trabaja no come. En una sociedad del conocimiento, el acceso a la vida se convierte en condición de todo trabajo productivo, de una actividad explotable en segundo grado”.
Para poner en marcha una explotación de este tipo hay que reconsiderar completamente la proletarización. La separación de la fuerza de trabajo de la persona del trabajador, y la desposesión de los medios de producción de riqueza son características del capitalismo industrial (en el mercantil no, porque se basaba esencialmente en la explotación del trabajo esclavo). Pero en el capitalismo cognitivo esta separación se vuelve muy difícil. No es posible separar la implicación de la atención de los cerebros, los afectos, la creatividad, de los cuerpos. No es posible separar la fuerza de trabajo de la persona jurídica libre. Resulta también difícil determinar un tiempo de trabajo diferente del tiempo libre. Y la mayor diferencia hace referencia a la separación del trabajador de las condiciones de trabajo, de los medios de producción. En el capitalismo cognitivo, para producir riqueza, el trabajador debe disponer de acceso a las máquinas (hardware), al software, a la red, y a las condiciones de desarrollo de su actividad. El acceso libre sustituye a la propiedad privada exclusiva. Se trata de acceder al mismo tiempo y colectivamente a informaciones, a conocimientos, para producir otros conocimientos.
Como consecuencia de todo ello, “el trabajo ya no puede remunerarse como un factor de producción aislado del capital, pues codetermina la remuneración de los cuatro componentes: hardware, software, wetware (la actividad cerebral) y netware (la red cooperativa).”
Sin embargo, la erosión del pacto social ha traído consigo una agravación de las desigualdades, y una precarización de las relaciones salariales, sin que haya desaparecido la subordinación del trabajador dependiente, por no hablar del trabajo forzado de muchos inmigrantes “sin papeles”. Además, las nuevas formas de trabajo propias del capitalismo cognitivo son las menos protegidas. El sentimiento de injusticia es tanto mayor cuanto los valores de la sociedad del conocimiento son más igualitarios. Y la infinita fragmentación de intereses parece imposibilitar cualquier intento de unidad política de la contestación.
Esto explica la engañosa nostalgia de lo que los franceses denominan los “treinta gloriosos” (1945-1975), cuando, mirado retrospectivamente, todo parecía más simple. Hace ya décadas (al menos desde 1968) que el viejo Pueblo unitario comenzó a multiplicarse por mil. Los movimientos sociales que no encajaron en el movimiento obrero tradicional incorporaron cuestiones como el sexo, el género, la edad, la ciudadanía, el color de la piel, o la herencia colonial. Boutang denuncia a los intelectuales de cierta izquierda francesa que se empeñan en descalificar estos movimientos, negándoles el carácter político [7]. Cuando no son demasiado burgueses, son unos marginales sin conciencia de clase.
“La solución de la sociología académica, intentar buscar una correspondencia entre la posición social y la legitimidad política en el orden revolucionario, se encuentra con el mismo obstáculo. Obviamente, el estatuto de asalariado dependiente o no, del nivel de renta, del patrimonio heredado, siguen presentes. Pero por sí solos no permiten entender gran cosa: ni prever el voto, ni prever el precipitado inesperado de las revueltas.”
Pero es que además la división cognitiva del trabajo hace que los grupos de pertenencia a instituciones educativas generen nuevas divisiones sociales. Además, la extrema valorización del conocimiento genera exclusiones muy fuertes, al incorporar las formas de competencia propias del arte y de la excelencia aristocrática de la universidad. Al mismo tiempo, la movilidad no necesariamente geográfica, sino mental y también social, distorsiona muchas fronteras preestablecidas. La red permite cooperar con gente de orígenes sociales muy diferentes. A estos elementos hay que añadir el estatuto jurídico, el grado de libertad jurídica, para tener una visión más aproximada de las “clases sociales” en formación.
Es un error ver el nuevo mundo con las gafas del viejo, sobre todo si son gafas distorsionadas. El pasaje a un tipo diferente de capitalismo también fue difícil y convulso en el caso de la transición del capitalismo mercantil al industrial. Si en ese período asistimos a una bifurcación entre un capitalismo industrial mundializado y un capitalismo mercantil esclavista, fue aquél el que finalmente salió adelante, en particular tras la guerra de secesión norteamericana y el fin de la esclavitud en Brasil. “Hoy la bifurcación aparece entre un poder imperial que se apoya sobre el nuevo liderazgo del capitalismo cognitivo y la reafirmación de un orden mucho más autoritario que se apoya en los hinterlands industriales deslocalizados en el sur.”
La intensificación de las desigualdades y de las guerras locales constituyen en realidad medios técnicos de controlar el pasaje muy delicado del capitalismo industrial al cognitivo. Aunque la desigualdad y la precarización parecen ir en contra de este capitalismo cognitivo, si no se tratan de evitar es porque favorecen la disciplinarización de la fuerza-invención, desalentando las potencialidades liberadoras que porta consigo.
Otro elemento de control de la fuerza-invención lo constituyen las finanzas. La financiarización busca tanto registrar las transformaciones del modo de producción como controlar sus efectos. La naturaleza de lo que es objeto de transacción es compleja e inestable, y es esto lo que explica la inestabilidad y la naturaleza especulativa que sólo pueden ofrecer las finanzas, para poder determinar los precios reales. Las transformaciones financieras buscan controlar una cosa que ya no puede ser controlada bajo el fordismo: el valor económico que genera la cooperación social del trabajo vivo, una cooperación que se da en territorios productivos de la innovación, que van más allá de los límites de la empresa. Lo que vale una empresa se determina fuera de sus muros. De lo que resulta tanto una crisis del perímetro de la empresa como un reexamen de la acción pública. Así las cosas, esperar el derrumbe del capitalismo con la enésima crisis financiera resulta irrisorio.
En definitiva, en el capitalismo cognitivo la “sostenibilidad” exige una tendencia hacia un régimen de “intermitencia”[8] generalizada. Pretender convertir los contratos “basura” en contratos de duración indeterminada, según Boutang, no resuelve nada, menos aún si suponen salarios miserables. Tanta actividad se traduce en pocos empleos, sobre todo si tenemos en cuenta que el empleo no es el reflejo exacto del trabajo, sino una versión pobre, reducida. Boutang propone hacer lo inverso, derivar el empleo cognitivo de una protección social lo más universal e incondicional posible: la renta social garantizada o, como se conoce en España, la renta básica de ciudadanía.
El autor dedica una sección especial a explicar lo que entiende por renta social garantizada, y para demostrar su legitimidad y factibilidad. Existen diversas propuestas de renta básica, no siempre coincidentes, aunque compartan los elementos de universalidad e incondicionalidad que desvincula la garantía de ingreso de todo empleo (el “workfare” o deber de inserción en el mercado de trabajo), y el debate sigue abierto. La garantía de ingreso debe desvincularse del patrimonio individual y sobre todo de cualquier condicionamiento social, de cualquier exigencia de “utilidad pública”. Otra diferencia con respecto a otras propuestas de renta básica hace referencia al significado económico de la retribución. Para Boutang, lo importante es que entraña un debilitamiento de la coerción salarial. Una tercera diferencia, es que, lejos de llevar a una desestabilización del sistema por aportar contradicciones insuperables, como esperan muchos, Boutang considera que, por el contrario, el debilitamiento de la relación salarial es una condición indispensable para la estabilización del capitalismo cognitivo. Este punto es el más polémico de su reflexión.
A las acusaciones de “reformismo”, Boutang responde que las transformaciones del modo de acumulación ya se están produciendo, y en esta transición el capital lleva la delantera. Añade que ni “la resistencia sobre la línea Maginot de la defensa de los precedentes debilitamientos del sistema salarial”, ni “la estrategia de desestabilización revolucionaria o de resistencia, sin indicación estratégica, por un medio obrero vapuleado y una contestación magnífica pero a menudo encerrada en una teoría cada vez más desfasada”, han servido para gran cosa.
“No estamos hablando ya del deseo de liberación que no ha desaparecido, sino de la constitución material del capitalismo cognitivo. Lo que evidentemente implica la apuesta por la viabilidad, en el largo plazo, de un nuevo tipo de capitalismo histórico. (…) La situación ya no es la de una modernización del capitalismo, ni la reanudación del capitalismo industrial (taylorista y fordista) en un marco macroeconómico dado de una vez por todas (Keynes y Beveridge). La situación a la que nos enfrentamos desde hace treinta años es la de un cambio del capitalismo (en la sustancia y en la forma del valor) y no solamente de la forma del salario. Si a esto añadimos los desafíos ecológicos que invaden progresivamente el espacio programático, está claro que la fractura en el seno del capitalismo es más interesante y abre más espacio político que la fractura que se apoya todavía en los residuos de la soberanía nacional o, simplemente, que las declaraciones de voluntad de ruptura con el capitalismo. Aunque, precisamente, la posibilidad de rupturas se encuentre en el punto fuerte del capitalismo cognitivo. Por tanto, en su eslabón fuerte.”
Lo que está en juego ahora, políticamente, es la superación definitiva del capitalismo industrial y ganar espacios de libertad que eviten la depredación ecológica y biopolítica, recreando un espacio común no estatal. Lo cual, según Boutang, no es posible sin la base de una renta común garantizada.
Nuevos interrogantes
Me he centrado en un libro que, pese a limitarse a revisar la economía política, aborda también muchas cuestiones políticas, sociales, y filosóficas que, tal y como las he resumido, pueden abrumar un poco. Pero son cuestiones que, de un modo u otro, creo que ya va siendo hora que sean tratadas. La riqueza de los cambios contrasta con la pobreza de ideas, de la organización política. Asumir la nueva gran transformación, en lugar de insistir en que no hay nada nuevo bajo el sol, no significa rendirse ante lo inevitable, sino conocer la realidad para poder incidir en ella.
Obviamente, quedan cabos sueltos por tratar. Desde el sur podría argumentarse que Moulier Boutang peca de eurocéntrico. Obviamente, es europeo y es sobre todo al público francés y europeo al que se dirige principalmente. Su método parte de las tendencias más innovadoras del capitalismo: “Marx en California”, llega a decir, para señalar uno de los puntos donde comenzaron los cambios más relevantes del trabajo cognitivo[9]. Pero ¿se limitan los cambios que describe y las problemáticas que trata al escenario europeo o norteamericano? Pensar esto es un error. Las tendencias descritas se pueden encontrar tanto en la industria china más avanzada, en Bangalore (India), como en las principales metrópolis del sur. Es en Brasil donde se ha promulgado una ley de renta básica, todavía muy limitada. Y en África, a pesar de la “brecha digital”, la expansión de la telefonía móvil ha sido fulgurante, aprovechando la relativa ausencia de infraestructuras de telefonía fija. Además, los movimientos migratorios están generando complejas redes sociales que trascienden las fronteras.
Lo que sí se hecha en falta es una mayor atención a aquellos pueblos en las que no han cuajado del todo ni el Estado, ni las relaciones capitalistas de producción, ni compromisos salariales de tipo europeo o estadounidense. En una economía del conocimiento, los saberes tradicionales adquieren un nuevo significado. Donde el Estado de tipo europeo es débil o desvinculado de la dinámica social, y donde la informalidad es la regla, ¿cuáles son las implicaciones de las nuevas formas de valorización? ¿Por qué no tener en cuenta, además del eslabón más fuerte, como hace Boutang, también los eslabones más débiles del capitalismo?
También resulta necesario profundizar más la cuestión ecológica. Falta ver cómo el capitalismo cognitivo puede hacer un uso más inteligente de las externalidades, y si realmente escapará de la lógica depredadora. Asimismo, la gestión, explotación o manipulación de la vida y de la materia, desde la biotecnología a la física nuclear, por la gravedad de sus consecuencias, aparecen en el primer plano de la política (biopolítica). Boutang encuentra preferible el “cultivo” de la “biosfera” a su mera depredación, y apunta a que lo importante es evitar el control corporativo o privativo, la ausencia de una gestión común democrática. Por ejemplo, lo grave de los organismos genéticamente modificados no es tanto su manipulación genética como el monopolio que crean las patentes sobre las alteraciones genómicas que se incorporan en las semillas. Pero, ¿hasta qué punto podrá compatibilizarse un crecimiento ilimitado de los conocimientos con una lógica de autocontención, de relación respetuosa con el medio? ¿Tiene sentido seguir hablando de desarrollo? De nuevo aquí creo que valdría echar un vistazo a los pueblos no europeos.
Finalmente, queda abierta la cuestión de si mutaciones tan profundas como las de las relaciones de propiedad, o si las luchas sociales centradas en la gestión de lo común o en la garantía del ingreso podrán poner en cuestión no solamente el sistema de acumulación, sino el capitalismo en sí, y hacia qué modelos de sociedad nos dirigimos. En una encrucijada histórica encontramos tanto posibilidades de liberación, como de un reforzamiento de las cadenas. Lo que está claro es que representarse el nuevo capitalismo bajo las viejas ropas del capitalismo industrial no ayudará en nada en esta tarea.
1 Aclaro, usando palabras de Franco Berardi “Bifo” (La fábrica de la infelicidad, 2003, Traficantes de sueños): “cuando uso la noción de trabajo cognitivo soy plenamente consciente de que el trabajo es siempre, en todos los casos, cognitivo. (…) hasta el más repetitivo de los trabajos de cadena de montaje implica la coordinación de los movimientos físicos según una secuencia que requiere de las facultades intelectuales del obrero. Pero al decir trabajo cognitivo queremos decir un empleo exclusivo de la inteligencia, una puesta en acción de la cognición que excluye la manipulación física directa de la materia. En este sentido definiría el trabajo cognitivo como la actividad socialmente coordinada de la mente orientada a la producción de semiocapital”.
2 Esta división cognitiva del trabajo genera nuevas polarizaciones a escala mundial, desde el momento en que el factor determinante de la competitividad de un territorio depende cada vez más del stock de trabajo intelectual movilizado de manera cooperativa. Por ejemplo, en el caso de las actividades científicas, resulta decisiva la localización de las universidades en las grandes metrópolis. La nueva polarización, más que dependencias, puede entrañar "desconexiones forzadas", según los investigadores del capitalismo cognitivo.
3 En este punto se basa en la obra del finlandés Pekka Himanen sobre la denominada “ética hacker”.
4 Ver Francisco Berardi Bifo, op.cit.
5 Del mismo modo que en los anteriores períodos del capitalismo nos hemos encontrado las diferenciaciones entre trabajadores dependientes libres, semilibres y esclavos/liberados, y entre los pobres, lumpenproletariado, proletariado y clase obrera.
6 Nombre que se dio en Inglaterra a la supresión, por parte del Parlamento, de los derechos de propiedad colectiva sobre las tierras. Sobre esta cuestión de los cercamientos, más complicada de lo que parece —éste movimiento abarca cinco siglos y, en principio, los cercamientos fueron más bien el resultado de la deserción de los lugareños que de su expulsión forzada— véase Yann Moulier Boutang, De la esclavitud al trabajo asalariado, Madrid, Akal-Cuestiones de Antagonismo, 2006.
7 Un último ejemplo lo encontramos en el levantamiento de las “banlieues” francesas de noviembre de 2005. Ver Yann Moulier Boutang, La révolte des banlieues ou les habits nues de la République, Éditions Amsterdam, 2005.
8 La “intermitencia” corresponde al estatuto legal de los trabajadores y trabajadoras del “espectáculo” (teatro, comunicación, industria audiovisual…) en Francia. Consistía en una medida de protección para un tipo de prestación laboral que era excepcional, por su irregularidad, en el momento en que la ley fue concebida, en el marco del Estado del Bienestar europeo garantista basado en la lógica del empleo estable. Dicha ley garantizaba la continuidad del ingreso de renta a tales trabajadoras y trabajadores discontinuos, por mecanismos diferentes del subsidio de desempleo pensado para la mera reinserción en el mercado de trabajo: la garantía de renta continua incluso durante el tiempo de “no trabajo” se podría interpretar como una manera de reconocer y sostener el carácter socialmente productivo y en varios sentidos rentable de aquella parte de la actividad de los trabajadores y trabajadoras intermitentes que se desarrolla “fuera” del mercado de trabajo: autoformación, investigación, modos de cooperación y relación productiva no asalariada, formas de relación social históricamente consideradas “reproductivas” y no directamente “productivas”, etcétera. Es decir, precisamente de aquellos aspectos que el capitalismo actual tiende cada vez más a explotar sin compensación económica, por situarse, pretendidamente, “fuera del tiempo de trabajo”, quedando a expensas del propio trabajador o trabajadora. Hoy la intermitencia en la industria del espectáculo constituye actualmente, una forma paradigmática del trabajo en general.
El gobierno francés planteó acabar con este estatuto en 2004, lo que desencadenó un movimiento social de protesta que incluyó la producción de reflexión teórica, en la que colaboró Moulier Boutang.
9 Según Boutang, "la genialidad de Marx y Engels no se dio por haber estudiado la población trabajadora más numerosa en Inglaterra (los trabajadores domésticos que se contaban por millones), sino los 250.000 obreros de las fábricas de Manchester."
Escrito por: Samuel.2007/08/25 10:32:45.436000 GMT+2
Etiquetas:
software-libre
yann-moulier-boutang
explotación
capitalismo
renta-básica
trabajo
| Permalink
| Comentarios (2)
| Referencias (0)
2007/08/14 16:28:59.335000 GMT+2
“Necesitamos abandonar los mapas que únicamente repiten el mundo plano de Ptolomeo con sus bordes vertiginosos y recurrir a nuevas cartas de navegación” Yann Moulier Boutang
En los últimos años, a fuerza de tanto hablar de neoliberalismo y de globalización estuvimos a punto de olvidarnos del viejo capitalismo. Pero aquéllos no son sino síntomas de las transformaciones de éste.
Tras la primera mundialización capitalista (la expansión europea a partir del siglo XV) la formación del Estado-nación y el desarrollo del capitalismo mercantil, basado en el modo de producción esclavista, se vio acompañado por la teoría mercantilista. La siguiente gran fase globalizadora, la de los imperialismos europeos decimonónicos, correspondió con el desarrollo del capitalismo industrial, basado en el sistema salarial, la fábrica como epicentro de la creación de valor, y el colonialismo. El liberalismo fue la ideología dominante que amparó este proceso, en particular a partir de 1848 [1].
A estas alturas, existe literatura suficiente como para certificar que una nueva época comenzó aproximadamente durante el período 1968-1975. Según el punto de vista, los elementos que se toman en cuenta para apreciar la magnitud del cambio difieren: desarrollo de la tecnología, cambios culturales, financiarización de la economía, crisis de la representación política (de partidos pero también de los sindicatos), etc. Del predominio del sufijo –ismo en sus diversas modalidades pasamos a la explosión de los prefijos post- y neo-, lo que da cuenta de la dificultad de leer los procesos históricos y sociales que se desarrollan ante nuestros ojos.
Sobran las referencias a los síntomas, con conclusiones tan equívocas como la identificación de toda posibilidad de democracia, de lo común, de bienes y políticas públicas, con la defensa numantina de un Estado-nación, jerárquico y centralizado, cuya variante socialdemócrata se mitifica y se descontextualiza[2]. Si el “Estado del Bienestar” es el producto de las relaciones y luchas que tuvieron al proletariado fordista (la “clase obrera”) como principal protagonista, y está en la base de la estabilización del sistema salarial bajo el capitalismo industrial, los cambios que se han producido en los últimos treinta o cuarenta años apuntan a importantes transformaciones en el trabajo, en las formas de explotación y por tanto en los modos de captación de valor.
Entre las dificultades que existen para ver el bosque y no sólo algunos árboles se encuentran muchos malentendidos acerca del capitalismo y su significado. La interpretación dominante lo asocia al “libre mercado” cuya némesis sería el Estado (y viceversa), y en este punto coinciden tanto los “libertarios” de The Economist como los “nacionalistas” de izquierda de Le Monde Diplomatique, cada uno apostando por uno de los elementos de la presunta relación dialéctica.
Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El capitalismo y el mercado son dos cosas distintas, no siempre coincidentes. Y el poder político (sólo recientemente, el Estado-nación [3]) ha sido imprescindible para el desarrollo capitalista.
Para despejar malentendidos, contrarrestar la penuria teórica de la izquierda, y tratar de arrojar un poco más de luz sobre el capitalismo actual, recientemente se publicó en Francia el libro “Capitalisme cognitif: la nouvelle grande transformation” (Editorial Amsterdam, 2007), del profesor de ciencias económicas Yann Moulier Boutang, y que terminé de leer hace poco. El concepto de capitalismo cognitivo es, como aclara el autor, un programa de investigación, un trabajo colectivo en proceso, que dista de estar concluido. En España ya se publicó en su día "Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y propiedad colectiva" (Traficantes de sueños, 2004), que recopilaba artículos de Moulier Boutang y otros autores, y que puede descargarse en pdf desde la página web de la editorial. Un aperitivo, a la espera de la publicación en España de la obra recién publicada en lengua francesa.
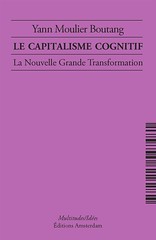
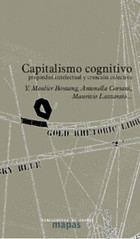
Sobre su autor ya comenté algo en este blog. En su voluminoso "De la esclavitud al trabajo asalariado" (1998, 2006 en la edición española de Akal) se adentró hasta los orígenes del capitalismo mercantil para desentrañar la evolución de las formas de trabajo dependiente en el capitalismo. En esta ocasión ha escrito un ensayo breve y de más fácil lectura, aunque denso, en el que resume años de investigación colectiva acerca de lo que él y otros investigadores denominan “capitalismo cognitivo”. El subtítulo es un guiño a “La gran transformación”, de Karl Polanyi, obra clave para la comprensión económica de la transición del capitalismo mercantil al industrial.
Frente a un empirismo ciego, que se queda en la mera descripción tautológica de hechos a los que cuesta encontrar un sentido, el autor prefiere avanzar una hipótesis sobre la tendencia en curso, y privilegiar esta tendencia hasta sus últimas consecuencias.
La tesis del libro es la siguiente: la economía política que nació con Adam Smith, y que tendrá su continuación en David Ricardo y Karl Marx, ya no nos sirve para aprehender la realidad y poder determinar qué constituye hoy la riqueza, el valor, la complejidad de la economía-mundo, qué significa hoy la explotación. La revolución ya se está produciendo[4], y es imprescindible forjar nuevas herramientas conceptuales y teóricas que nos permita comprender el nuevo mundo que se está formando, y reintepretar los antiguos conceptos a la luz de lo nuevo. Las transformaciones que afectan a la economía capitalista y a la producción de valor es global, e indican la evolución del capitalismo industrial de la fábrica manchesteriana, basado esencialmente en el trabajo material obrero, asalariado, de transformación de recursos naturales, al capitalismo cognitivo, que se fundamenta en la acumulación de capital inmaterial, no de capital físico, la difusión del saber y la economía del conocimiento.
En la primera parte del libro se resumen los aspectos más relevantes de este pasaje histórico, en el que el capitalismo ha tenido que adaptarse a la modificación de las bases sobre las que se asentaba[5]. Con todo, los mayores cambios tienen que ver con las mutaciones ecológicas y con la transformación del propio ser humano.
Con respecto a lo primero, el capitalismo industrial extrae recursos que asume como ilimitados, produciendo además desequilibrios en sistemas complejos como son los ecosistemas y en general la biosfera. La depredación de recursos naturales que han tardado millones de años en acumularse (una muestra es el agotamiento de las reservas de petróleo, gas o uranio), y la degradación de recursos renovables en virtud de circuitos complejos (es el caso del agua y el clima), está llevando a un cambio sustancial: de la depredación pura y simple a la gestión y el "cultivo" de la misma biosfera. El problema es que la escala de recursos que hay que movilizar para evitar el desequilibrio de los sistemas naturales, no digamos ya para tratar de reproducirlos, está fuera de nuestro alcance. Esto supone tener en cuenta el circuito económico completo recurriendo al concepto de externalidad y no como una excepción, como en la teoría económica neoclásica, que excluye las interacciones múltiples que se producen fuera del mercado (sólo las integra ampliando la frontera de lo que se considera mercado y propiedad privada). Para Boutang, las externalidades, tanto las positivas como negativas, juegan ahora un papel fundamental, e interfieren cada vez más en los costes de transacción.
En el segundo caso, por primera vez en la historia el ser humano es educado en sociedad con un cerebro equipado y conectado en red con otros cerebros por medio de ordenadores. Este hecho técnico está vinculado a una acumulación social de conocimientos sin precedentes, favorecida por la democratización de la educación. "Lo que los obreros no ganaron en las fábricas que cierran, lo ganaron en la sociedad, en las universidades al imponer una exigencia de democracia, el acceso a las redes en todas partes, a los ordenadores, a los teléfonos móviles y a una movilidad mundial que suscita todavía furiosas resistencias", en referencia a las migraciones. Estas conquistas han modificado la cooperación humana y la producción de la inteligencia colectiva en todo el mundo.
En el capitalismo cognitivo que se perfila, el trabajo inmaterial y la inteligencia colectiva constituyen el primer factor de producción. La valorización económica se centra ahora en el conocimiento (lo que va más allá de la mera información o los conocimientos codificados). Este proceso ha sido facilitado mediante la digitalización de los datos y el incremento continuo de la potencia de memorización y de cálculo. El capitalismo cognitivo vendría a ser "una modalidad de acumulación en la cual el objeto de acumulación está constituido principalmente por el conocimiento que se convierte en la fuente principal de valor así como el lugar principal del proceso de valorización". Producción de conocimientos por medio de conocimientos, producción de lo vivo por medio de lo vivo (biotecnología).
Frente a los críticos [6] del concepto de trabajo inmaterial, Boutang sostiene que confunden los tradicionales conceptos de valor de uso y de cambio. Recuerda que "el trabajo inmaterial no procede de una constatación empírica de la desaparición del trabajo en general, lo que parece idiota en términos de valor de uso (nunca la actividad humana ha estado tan presente en los diferentes tipos de sociedad que cubren el globo). (…) Se trata de constatar que hoy, desde el punto de vista del valor de cambio y desde el punto de vista de la plusvalía (es decir, el valor añadido derivado de una inversión en capital), que son siempre los puntos de vista del capitalista, lo esencial ya no es el gasto de fuerza humana de trabajo, sino de la fuerza-invención (M. Lazaratto), el saber vivo que no puede reducirse a las máquinas y al saber compartido por el mayor número de seres humanos". La tesis del "trabajo inmaterial" vendría a ser una actualización de la categoría marxista de "trabajo abstracto".
Y del mismo modo que el capitalismo industrial no rompió con la sustancia del capitalismo mercantil esclavista, el capitalismo cognitivo que se atisba tampoco elimina el mundo de la producción material, sino que lo "reagencia, reorganiza, modifica sus centros nerviosos". La financiarización, lejos de significar el desarrollo de una falsa economía, caótica, separada y contrapuesta de la "verdadera" producción (la de mercancías), constituiría el reflejo de esta transformación de la producción material.
Esta peculiaridad es la que aleja el capitalismo cognitivo de otras teorías, a derecha y a izquierda, que han captado aspectos parciales de la transformación, y a cuya crítica dedica un capítulo: economía del conocimiento, sociedad de la información, la nueva economía, o desde cierto marxismo, la teoría del capitalismo de los ejecutivos (managerial capitalism), entre otras.
En este contexto de acumulación, en el que la sociedad capitalista trata de situar en el centro de la producción, de la esfera económica, recursos externos (externalidades positivas) como son el conocimiento (general intellect) y la vida misma, resulta imprescindible establecer modificaciones institucionales [7] y nuevas reglas de juego, entre las que destacan los derechos de propiedad intelectual. La estabilidad y sostenibilidad del sistema depende de que se capten más externalidades positivas que negativas, y de que aquéllas permitan la creación de un beneficio privado. Organizar la cooperación en provecho propio es el desafío actual del capitalismo.
Hasta aquí una primera aproximación al tipo de acumulación y al modo de producción del capitalismo cognitivo. Nos falta todavía adentrarnos en las transformaciones del trabajo y de las formas de explotación, que dan lugar a nuevos antagonismos. Es lo que trataré de resumir en el próximo artículo.
1 Ver Immanuel Wallerstein, "Liberalism and democracy: frères ennemis?", 1997.
2 Entre nosotros, un reciente ejemplo lo constituye la serie de artículos que José Vidal Beneyto publicó en El País (“El capitalismo contra el planeta”). Pese a su erudición y la abundante bibliografía que presenta, su análisis del capitalismo actual no pasa de ser una diatriba contra lo que denomina el “capitalismo anglosajón”, fuente del “fundamentalismo financiero”, frente al “capitalismo renano”, donde, según él, predominaron los “valores de responsabilidad y de solidaridad” (¡¡), y donde se supone que las finanzas jugaron un papel menor, cuando es consustancial al capitalismo. Parece que todo era bonito hasta que llegó Margaret Thatcher. No tiene en cuenta que el hecho de que las trayectorias nacionales aparentemente distintas de los modelos anglosajones y continentales europeos obedezcan a condicionantes sociales e históricos determinados (incluyendo el hecho de ocupar o no una posición hegemónica en el sistema interestatal: el imperio británico y los Estados Unidos fueron agencias hegemónicas en periodos diferentes, al contrario que Alemania o Francia) no impide caracterizarlas como pertenecientes a una misma economía-mundo capitalista industrial, en la que compartieron elementos decisivos: el fordismo, el taylorismo, el compromiso keynesiano (bien anglosajón, por cierto), o las relaciones de dominación norte-sur. Estatocentrismo y el olvido de la acumulación primitiva del período 1350-1750 son vicios comunes de los teóricos de la izquierda europea.
3 Ver Giovanni Arrighi, "El largo siglo XX", 1999, Akal.
4 Nada que ver con una "tercera revolución industrial", concepto ya en desuso y que interpreta los avances técnicos como un perfeccionamiento del sistema industrial.
5 Por ejemplo, el taylorismo tuvo la gran dificultad de disciplinar al proletariado industrial, de enfrentar las huelgas, el absentismo, el sabotaje. La respuesta fue el “toyotismo”, la fábrica descentralizada o dispersa en la sociedad, con captación de sus externalidades positivas de la sociedad y producción just-in-time. El fordismo, basado en el consumo de las masas obreras, se enfrentó en la década de los sesenta a la crítica de la sociedad de consumo, a una inestabilidad creciente de los mercados y a la huida de la condición obrera (en sentido estricto) gracias a la democratización de la educación.
6 Sobre todo los economistas vinculados a ATTAC.
7 Una reflexión sobre las tendencias actuales en los modos de gobierno (governance) lo podemos encontrar en Antonio Negri y Michael Hardt, Imperio y Multitudes, ambos editados en España por Paidós. Un proyecto de investigación complementario al de capitalismo cognitivo. El primero es a la filosofía política lo que este último a la economía política.
Escrito por: Samuel.2007/08/14 16:28:59.335000 GMT+2
Etiquetas:
capitalismo
yann-moulier-boutang
globalización
neoliberalismo
marx
polanyi
trabajo
| Permalink
| Comentarios (0)
| Referencias (0)
2007/08/10 15:49:18.858000 GMT+2
Como era de esperar, no han faltado reacciones al discurso pronunciado por el presidente Nicolas Sarkozy en la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar. El diario francés Libération publica hoy una carta abierta al presidente (género muy cultivado en el mundo francófono), firmada por Jean-Luc Raharimanana (escritor malgache), Boubacar Boris Diop (escritor senegalés), Abderrahman Beggar (Marruecos, Canadá), Patrice Nganang (Camerún, Estados Unidos), Koulsy Lamko (Chad), Kangni Alem (Universidad de Lomé), y la editora Jutta Hepke (Vents d’ailleurs). Tras denunciar el doble rasero de un presidente que invoca las palabras libertad y democracia para al día siguiente visitar a los dictadores Omar Bongo (Gabón) y Gadafi (Libia), aborda el punto más polémico:
"A nosotros los africanos nos falta un poco de razón y no comprendemos estas sutilidades que nos alejan de la naturaleza y del orden inmutable de las estaciones. Usted llegó, pues - vidi vici completará el otro-, a mirar de frente nuestra historia común. ¡Muy bien! Su opinión llega oportunamente para una generación de africanos y de franceses ávidos por comprender por fin estos dramas continuos que golpean a África. Simplemente nos queda ponernos de acuerdo para definir el sentido de esta palabra historia. Porque cuando usted dice que el hombre africano no ha entrado los suficiente en la historia, usted se equivoca. Nosotros estuvimos en el corazón de la historia cuando la esclavitud cambió la faz del mundo. Nosotros estuvimos en el corazón de la historia cuando Europa se repartió nuestro continente. Nosotros estuvimos en el corazón de la historia cuando la colonización diseñó la configuración actual del mundo. El mundo moderno debe todo a la suerte de África, y cuando digo mundo moderno, no excluyo al hombre africano que usted parece relegar a las tradiciones y no sé qué otro mito y qué contemplación beata de la naturaleza. ¿Qué entiende usted por historia? ¿Sólo cuentan aquellos que entraron en ella como vencedores? Déjenos contarle un poco de esta historia que usted parece conocer tan mal. Nuestros padres, por sus luchas entraron en la historia resistiendo a la esclavitud, nuestros padres por sus revueltas obligaron a los países esclavistas a ratificar la abolición de la esclavitud, nuestros padres por sus insurrecciones — ¿conoce Sétif 1945, conoce Madagascar 1947? - empujaron a los países colonizadores a abandonar la colonización. Y nosotros que luchamos desde las independencias contra estas dictaduras sostenidas entre otros por Francia y sus grandes empresas — el grupo de su amigo tan generoso frente a las costas de Malta, por ejemplo, o la compañía Elf. ¿Sabe al menos cuántos jóvenes africanos cayeron en las manifestaciones, las huelgas y los levantamientos desde hace una cuarentena de años de dictadura y de atentados contra los derechos humanos? ¿Formamos parte de la historia cuando caemos en una esquina de Andavamamba [barrio de Antananarivo, Madagascar], con las botas de los militares pisando tu cuerpo y librándote a los perros? ¿Cree usted de verdad que el hombre (africano) nunca se ha proyectado hacia el futuro, nunca le vino la idea de salir de la repetición para inventarse un destino? ¿Nunca, dice? ¿Debemos interpretarlo como ignorancia, como cinismo, como desprecio? O bien usted se expresa, como esos colonizadores de buena fe, creyendo exponer un bien que sería finalmente un mal para nosotros. ¿Será usted ciego? "
Escrito por: Samuel.2007/08/10 15:49:18.858000 GMT+2
Etiquetas:
sarkozy
liberation
raharimanana
áfrica
discuso-de-dakar
| Permalink
| Comentarios (1)
| Referencias (0)
2007/08/10 09:24:16.126000 GMT+2
Iñigo Sáenz de Ugarte ha tenido la deferencia de preocuparse, en su blog Guerra Eterna, por las muertes de civiles que están provocando los ataques aéreos de la OTAN en Afganistán, en lugar de insistir, como el resto de los medios, sobre la suerte de los misioneros surcoreanos que continúan secuestrados en manos de los talibanes.
El artículo de Iñigo nos cuenta cómo las tropas extranjeras pueden estar perdiendo el apoyo de la población afgana, por su empeño en "matar moscas a cañonazos". Las moscas son, en este caso, los talibanes. Sin embargo, da por hecho que el ataque a los civiles no es deliberado, sino errores que acaban siendo asumidos por la OTAN, de forma macabra, como un coste necesario. Una argumentación que podemos encontrar en casi todas las informaciones periodísticas que recibimos sobre Afganistán.
¿Por qué cuesta tanto admitir que la OTAN puede actuar como otras organizaciones militares, en particular aquellas que por conveniencia denominamos "terroristas"? El espíritu crítico se encuentra con una barrera psicológica cuando se trata de aquellos a quienes el poder identifica como "los nuestros". El mal se asocia ontológicamente al otro, y el Derecho Internacional ampara el monopolio del terror absoluto, el nuclear, por parte de unas pocas potencias a las que se supone que les asiste la suprema razón y la infinita bondad.
Cuando se decide bombardear de forma sistemática áreas pobladas, el objetivo es, valga la redundancia, la población (los "civiles"), como se sabe desde Guernika, Dresde, Hiroshima y Nagasaki (otro agosto que pasa sin pena ni gloria, un acontecimiento que sólo recuerdan los japoneses). Sobre todo cuando, como en Afganistán, no se combate un ejército regular, por lo que la distinción civiles/militares carece de sentido. Para la OTAN, el enemigo a batir es todo varón mayor de trece o catorce años. El bombardeo cumplirá entonces dos objetivos: destruir el "entorno" social en el que se encuentren arraigados los rebeldes, y aterrorizar a los sobrevivientes.
Un bombardeo es, pues, un acto terrorista a gran escala.
Escrito por: Samuel.2007/08/10 09:24:16.126000 GMT+2
Etiquetas:
bombardeo
afganistán
civiles
otan
taliban
terrorismo
| Permalink
| Comentarios (0)
| Referencias (0)
Siguientes entradas
Entradas anteriores