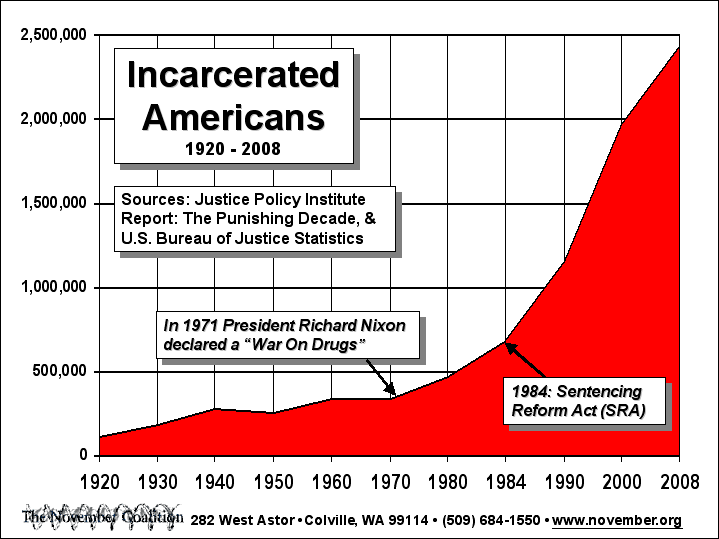2009/09/21 00:04:31.420000 GMT+2
Hace unos meses, un grupo de ciudadanos franceses creó un sitio web en el que proponían un llamamiento en favor de una "renta vital" (revenue de vie), una expresión con la que se referían a lo que aquí se conoce preferentemente con el término "renta básica" (aunque haya casi tantas expresiones como proponentes: ingreso ciudadano, ingreso básico, renta ciudadana, etc.). Aunque en España existen subsidios que emplean esa denominación, lo característico de la "renta básica" es su universalidad, incondicionalidad y carácter vitalicio, a modo de ingreso mínimo que permita la vida libre en sociedad.
No soy amigo de firmar peticiones por cualquier causa, pero nos encontramos en un momento importante de reformulación de las políticas públicas y pienso que este llamamiento es más pertinente que nunca, por lo que me he encargado de la traducción en castellano -sin alterar el texto original- para su difusión. Lógicamente el llamamiento está abierto para su traducción a otras lenguas del Estado español (catalán, euskera, etc.) y de Europa. Constituye una buena base para una campaña europea que podría extenderse a otras regiones. En breve aparecerán las versiones en inglés y alemán. El texto es lo suficientemente genérico como para incluir las diferentes corrientes y sensibilidades que existen sobre este asunto y, al igual que el sitio web, es mejorable, por lo que animo a las personas y organizaciones interesadas a que se pongan en contacto con sus promotores (directamente o a través de este blog).
[Es necesario validar la firma mediante confirmación del e-mail que se reciba.]
------------------------------------------------------------------------------
Llamamiento por una renta básica
Más allá de las divisiones sociales, las corporaciones, las escuelas de pensamiento, nosotros, firmantes del presente llamamiento, queremos contribuir a provocar desde ahora una transformación realista y constructiva de la sociedad: la de una renta básica universal e incondicional.
¿Qué es la renta básica?
La renta básica es un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva.
Desde hace tiempo, numerosas personalidades de todos los horizontes políticos, de todas las confesiones y de todas las nacionalidades están apoyando esta idea, que se conoce bajo apelaciones diversas: subsidio universal, ingreso de existencia, renta ciudadana, renta universal, ingreso social garantizado, dividendo universal, ingreso de base, etc. (cf. Wikipedia)
La renta básica no debe confundirse con las ayudas para la inserción, la renta de solidaridad activa (el RSA francés) y otros subsidios que se conceden de manera condicional. Por su parte, la renta básica es automática, incondicional e inalienable. Afecta a todo el mundo, ricos o pobres. Se otorga a cada individuo, desde el nacimiento a la muerte. Su importe es suficiente para garantizar a cada uno una existencia decente - ocurra lo que ocurra. Puede acumularse con otros ingresos (asalariados o no). No puede embargarse a las personas de recursos modestos, pero entra en la base imponible de los más acomodados.
La renta básica no remunera el empleo, sino el trabajo en sentido amplio
Ni el empleo asalariado, ni los ingresos de capital, ni las ayudas sociales clásicas pueden ya pretender garantizar el derecho a la existencia de cada persona, tal y como se define en el artículo III de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un hecho: debido a la informatización y a la automatización de la producción, el pleno empleo ya no puede alcanzarse. En cambio, el trabajo continúa y su tarea es inmensa.
Más que nunca, es necesario que cada uno pueda trabajar, primero para cuidarse a sí mismo, para velar por parientes, hermanos y allegados; a continuación, trabajar para contribuir a los bienes comunes accesibles por todos (conocimientos, artes, cultura, programas informáticos, etc.); finalmente, trabajar para inventar y poner en práctica a todos los niveles los medios que permitan legar un planeta habitable a las generaciones futuras.
Lejos de ser una incitación a la pereza, afirmamos que la renta básica permitirá a cada uno, en la medida de sus capacidades y de sus deseos, de comprometerse, de manera serena, libre y responsable, en trabajos esenciales para el interés general que los empleos tradicionales no tienen vocación de asumir.
¿Cómo financiar la renta básica?
Se trata precisamente de comprometer para la financiación de la renta básica todos los recursos dedicados al mantenimiento de la quimera del pleno empleo. La institución de la renta básica implica para todos los países que la implanten una revisión de su sistema fiscal y social, y probablemente retomar un cierto nivel de control sobre la creación monetaria que habían cedido a los bancos. Los cálculos de los economistas que han reflexionado en profundidad sobre esta cuestión muestran que es perfectamente posible (cf. simulaciones).
No hace ninguna falta esperar algún cataclismo para afrontar esta transformación profunda. Puede hacerse de manera progresiva y sin daños, a condición de que exista una toma de conciencia lo suficientemente masiva. Es a este compromiso que nosotros, firmantes de este llamamiento, queremos llegar.
¿Qué podemos perder?
La ilusión de un empleo asalariado y debidamente remunerado para todos se ha volatilizado con la crisis. Con esta desaparición, se evaporará también para muchos el reflejo de definirse en función de su actividad profesional. No hay que ocultarlo, la institución de la renta básica llevará probablemente a preguntarse aún más acerca de nuestra identidad, de nuestro papel en la sociedad, nuestra aspiración a procrear, frente a los problemas de la demografía, y sobre la naturaleza que queremos transmitir a nuestros hijos.
La institución de la renta básica comporta profundos cuestionamientos de numerosos hábitos. Pensamos sin embargo que esta mutación de las conciencias y de los comportamientos puede efectuarse sin violencia, y en un espíritu de ayuda mutua de modo que se desarrolle una nueva cultura de la responsabilidad.
¿Qué podemos ganar?
La institución de la renta básica cuestiona el “trabajo” tal y como se entiende normalmente, es decir, como base del capital y de las relaciones sociales. Como sabemos, la reducción del “trabajo” al único “empleo” provoca automáticamente la exclusión de aquellos que se encuentran privados del mismo, el miedo del paro entre los asalariados, y el control social de los asistidos. Esta confusión entre “trabajo” y “empleo” tiene un coste enorme para la sociedad tanto financiera como socialmente. Las patologías sociales y psíquicas que entraña ya no son sostenibles por más tiempo.
No esperamos que la renta básica solucione todos los males, pero afirmamos que es absolutamente necesario para superar la crisis de confianza actual, reduciendo el nivel intolerable de pobreza, de exclusión y de miedo.
Acción
En un momento en que los medios de comunicación anuncian de manera cotidiana la inminencia de catástrofes provocadas por el hundimiento de las economías, el calentamiento climático o las pandemias, afirmamos que existe un medio eficaz para hacerles frente colectivamente y para movilizar a las fuerzas vivas: es la vía de la renta básica.
Nosotros, ciudadanos firmantes de este llamamiento, pedimos a los políticos de todo signo, a los sindicatos y a los expertos, en Europa y en todo el mundo, que tengan en cuenta esta vía en los plazos más breves y que inicien con nosotros esta gran transformación.
Escrito por: Samuel.2009/09/21 00:04:31.420000 GMT+2
Etiquetas:
unión-europea
renta-básica
movimientos-sociales
| Permalink
| Comentarios (3)
| Referencias (0)
2009/09/12 10:31:38.543000 GMT+2
« Digamos, en primer lugar, que para mí el concepto esencial es el de emancipación. He intentado repensar las nociones de política y de democracia a partir del mismo, pero es sobre todo este concepto el que ha sido decisivo para mí, porque implicaba un cuestionamiento de algunas oposiciones que delimitan habitualmente el lugar de la política (lo político contra lo social, o lo privado contra lo público). Ha determinado mi distancia en relación con cierta visión arendtiana que contrapone la excelencia del ejercicio político y la libertad a las formas de superposición de la necesidad social. Sabemos cuál es el papel que los pensadores de derecha le han hecho jugar entre nosotros para estigmatizar a los movimientos sociales.
La emancipación es la refutación en acto de este reparto
a priori de las formas de vida. Es el movimiento por el cual los y las que se situaban en el mundo privado se afirman capaces de una mirada, de una palabra y de un pensamiento públicos. Lo cual puede comenzar con aquellos nueve honestos trabajadores evocados por E.P. Thompson, que una tarde de marzo de 1792 se reunieron en una taberna londinense y fundaron allí una sociedad con un número ilimitado de miembros para afirmar el derecho de todos a elegir a los miembros del Parlamento. Lo cual comienza también cuando los obreros que están en conflicto con sus patrones, en el París de los años 1830, utilizan su huelga no sólo como medio de presión de un grupo de individuos sobre un individuo particular sino como acción pública de obreros en tanto tales obreros; o cuando Rosa Parks, en Montgomery en 1955, convirtió un acto privado -sentarse en una plaza libre [de autobús, N. del T.]- en una manifestación pública -suprimir por su cuenta el reparto de asientos en función del color de la piel. El corazón de la emancipación consiste en declararse capaz de aquello por lo que una determinada distribución de sitios te niega la capacidad, de declararse capaz como representante cualquiera de todos aquellos cuya capacidad es negada de manera similar. La emancipación funda una idea del universal político no ya como aplicación de la ley común a los individuos sino como proceso de desidentificación, es decir, de salida por fractura de un determinado estatus sensible, de un lugar concreto en el orden de lo visible y de lo decible, en la distribución de los lugares y de los tiempos. Es a partir de esta desidentificación que he repensado la democracia como el poder de los sin-parte, es decir, de aquellos que no representan a ningún grupo, función o competencia particulares.»
Jacques Rancière - Extracto de una
entrevista publicada en la revista francesa Vacarme, verano de 2009 (traducción personal).
Escrito por: Samuel.2009/09/12 10:31:38.543000 GMT+2
Etiquetas:
filosofía
emancipación
democracia
jacques-rancière
| Permalink
| Comentarios (1)
| Referencias (0)
2009/09/04 23:20:48.792000 GMT+2
La visita que ha realizado el primer ministro ruso Vladimir Putin a Polonia con motivo del setenta aniversario del inicio de la invasión alemana de aquel país ha tenido una gran relevancia simbólica. Si en Polonia y Europa Occidental el evento clave que marca el comienzo de la Segunda Guerra Mundial es el ataque alemán que tuvo lugar el 1 de septiembre de 1939, para Rusia -como para la URSS- la fecha decisiva siempre ha sido la del 22 de junio de 1941, inicio de la Guerra Patriótica que marcó profundamente la identidad de los pueblos de la Europa Central y Oriental, así como los de aquellos que alguna vez integraron la extinta Unión Soviética.
La visita estuvo rodeada de una polémica sobre el papel de la URSS por la firma del Pacto Molotov-Ribbentropp una semana antes de la fatídica fecha. En algo tiene razón Putin: el pacto con la Alemania hitleriana no fue una exclusiva estalinista, y de hecho los intentos de apaciguamiento anglofranceses -que en febrero de 1939 ya habían reconocido el gobierno del general Francisco Franco- se explican en parte por la trágica memoria de la Gran Guerra y por unos cálculos donde primaban la hostilidad anticomunista, por un lado y, por otro, consideraciones geopolíticas sobre una alianza hegemónica en el heartland euroasiático.
Setenta años después del inicio de aquella conflagración, las diversas memorias que existen sobre un acontecimiento que también fueron muchos continúan peleándose por hacerse un hueco en el podio de la Historia. La interpretación ideológica y de clase sobre la guerra civil europea hace tiempo que ha cedido su lugar a otras representaciones, entre las que sin duda destacan la iconografía hollywoodiense del Día-D y sobre todo Auschwitz como evento total. En los últimos años, algunos olvidados han reivindicado su punto de vista: los pueblos colonizados por las potencias occidentales que nutrieron las filas de los ejércitos aliados y, tras el final de la guerra fría, el de los pueblos de la Europa Central y Oriental cuyo territorio fue escenario de las mayores atrocidades. Bien mirado, sus agravios comparten una raíz similar.
En un artículo reciente publicado en The New York Review of Books el historiador Timothy Snyder reivindica la necesidad de resituar geográficamente la narración histórica sobre la Segunda Guerra Mundial y el período que la precede.
"El énfasis en Auschwitz y el Gulag minusvalora la cifra de muertos europeos y desplaza el foco geográfico de las matanzas al Reich alemán y el este ruso. Si Auschwitz llama nuestra atención sobre las víctimas europeas occidentales del imperio nazi, el Gulag, con sus conocidos campos siberianos, también nos distrae del centro geográfico de las políticas asesinas soviéticas. Si nos concentramos en Auschwitz y el Gulag no podremos apreciar que a lo largo de un período de doce años, entre 1933 y 1944, unas 12 millones de víctimas de las políticas de matanzas colectivas nazi y soviéticas perecieron en una región particular de Europa, una definida más o menos por lo que hoy es Bielorrusia, Ucrania, Polonia, Lituania y Letonia. De modo más general, cuando contemplamos Auschwitz y el Gulag, tendemos a pensar en los Estados que los construyeron como sistemas, como modernas tiranías o Estados totalitarios. Y sin embargo tales consideraciones sobre el pensamiento y la política en Berlín y Moscú tienden a soslayar el hecho de que las matanzas masivas sucedieron predominantemente en aquellas partes de Europa situadas entre Alemania y Rusia, y no en las mismas Alemania y Rusia."
Por lo que se refiere al Holocausto judío, Auschwitz-Birkenau como símbolo "excluye a quienes estuvieron en el centro del acontecimiento histórico." Pese a estar localizado en lo que hoy es Polonia, la población judía que fue destinada a Auschwitz provino principalmente de Europa occidental. Sin embargo, el mayor número de víctimas judías del Holocausto lo constituyeron judíos polacos ortodoxos que hablaban yiddish, que culturalmente diferían bastante de los judíos europeos occidentales, y que perecieron en su mayor parte antes de finales de 1942 en los campos de Treblinka, Bezec y Sobibor. Por parte soviética, Snyder habla de un "imperialismo del martirio", pues lo cierto es que muchos de los millones de víctimas que recuerda el nacionalismo ruso no eran tanto rusos en sentido estricto como bielorrusos, ucranianos y judíos. Pero como evidencia la occidentalización del relato que denuncia Snyder, dicho "imperialismo" fue practicado en realidad por todas las potencias vencedoras, .
No obstante, en la jerarquía racial siempre hay quien se lleva la peor parte. Un lector recuerda una omisión importante: la de los gitanos de las regiones del este, que carecen de un nacionalismo que les escriba. Recordatorio que, como admite el propio Snyder, es tristemente oportuno.
Escrito por: Samuel.2009/09/04 23:20:48.792000 GMT+2
Etiquetas:
memoria
urss
gitanos
judíos
rusia
polonia
alemania
genocidio
| Permalink
| Comentarios (3)
| Referencias (0)
2009/08/27 13:30:7.081000 GMT+2
Podría hacerse una recopilación de las cartas al director que publican los periódicos que reflejan el descontento social con motivo de la crisis financiera y la recesión económica. Son muchas, al menos en España. Otro tanto podría hacerse con los comentarios de las ediciones digitales y con los blogs, siempre que se separe la paja de los provocadores habituales del trigo de quienes manifiestan una inquietud genuina.
En ellas se abordan asuntos vinculados, de un modo u otro, a la cuestión del welfare, del Estado del bienestar, y de la desigualdad. Algo que sólo ocasionalmente ocupan la primera plana de los periódicos: los exorbitantes salarios de los altos directivos de las empresas y los bajos salarios de la mayoría, la congelación salarial de los funcionarios, la precariedad del empleo, la falta de protección social, el paro, etc. La expresión mileurista nació precisamente en una de esas cartas, que bien podrían formar parte de un cuaderno de quejas contemporáneo.
Lo más notable es que esas cartas suelen recibir una alta valoración, colocándose a menudo entre los artículos más valorados en las ediciones digitales de un periódico. Sucedió hace unos días con una carta publicada en El País, en la que Eduardo, un hombre mayor de 35 y menor de 45 años, soltero y sin hijos, en paro, y que dejó de percibir la prestación por desempleo en febrero de este año, explicaba cómo no podía acceder a ningún tipo de ingreso que no sea el apoyo que le presta su familia.
Esta y otras quejas se han desatado a raíz de la aprobación, por parte del gobierno, de una magra ayuda de 420 euros para quienes hayan perdido el subsidio de desempleo a partir del 1 de agosto y por un tiempo limitado de seis meses. La multiplicación de estos pequeños parches (cheque-bebé, desgravación fiscal de 400 euros, etc.) son consecuencia de las reformas laborales emprendidas en los últimos lustros.
La situación ha cambiado bastante desde que se aprobó el Real Decreto-Ley 1/1992, que restringió el derecho a la prestación por desempleo de los asalariados, al incrementar el tiempo de ocupación cotizada y al reducir la cuantía de la prestación, aunque se ampliaran los supuestos que daban derecho a este subsidio.
Desde entonces, se ha pasado de una situación en la que el único trabajador protegido por desempleo era en principio el trabajador asalariado clásico, aquel que presta servicios por cuenta ajena mediante contrato de trabajo, a otra en la que se han incorporado sucesivamente a colectivos específicos, de acuerdo con la creciente fragmentación del mercado laboral. Así, reciben cierta protección grupos de empleados públicos sujetos a régimen administrativo y a trabajadores asimilados a los asalariados, como los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, o en el futuro a los trabajadores autónomos. También se otorgan subsidios asistenciales –tras agotarse el cobro de prestaciones contributivas de desempleo– a trabajadores mayores de 45 años y trabajadores fijos discontinuos. A lo que se une la reciente creación de la "renta activa de inserción" y otras ayudas, también limitadas y condicionadas, que prestan ayuntamientos o comunidades autónomas.
La ampliación del ámbito subjetivo de la protección por desempleo no ha supuesto una mejora importante en el grado de protección social, que se encuentra muy por debajo de lo que correspondería a España por su nivel de desarrollo económico. Tampoco ha evitado el incremento de la desigualdad en el ingreso. Además, todas estas ayudas se subordinan al mercado laboral, pues se atiende una variedad de situaciones de necesidad siempre que se muestre disponibilidad para el empleo, acreditada mediante la correspondiente inscripción en la oficina de empleo y mediante la firma del «compromiso de actividad».
Lo que muestran cartas como la de Eduardo es el desfase del sistema de protección social existente, diseñado en función de un pacto fordista entre el capital y trabajo asalariado industrial que ya no existe, con las transformaciones que ha sufrido el capitalismo en las últimas tres décadas. La única propuesta alternativa seria que se ha ido delineando en los últimos años es la de una renta básica universal, permanente e incondicional, que sustituya muchos de los parches existentes (junto con sus respectivas cargas burocráticas), que suponga un mínimo real de subsistencia, que no dependa de la obtención del empleo, y que sea compatible con otras prestaciones o servicios públicos. Algunas de las ayudas existentes han adoptado el término "renta básica", como en Euskadi, pero poco tienen que ver con el concepto de un ingreso ciudadano no condicionado.
Una propuesta que, sí, necesitará revisar a fondo nuestros sistemas fiscales, que no sólo deberá consistir en una lógica imposición de las rentas más altas. Los multimillonarios paquetes de ayudas destinados a bancos y grandes empresas han mostrado a todos que la cuestión no es si hay dinero o no, sino de dónde se saca preferentemente y para transferirlo a quién. Paradójicamente, un camino posible nos lo muestra el máximo responsable de la City londinense, el director de la Autoridad de Servicios Financieros, Lord Turner, quien acaba de apoyar una vieja reclamación alterglobalizadora: la imposición de una tasa Tobin a las transacciones financieras. Medidas que tal vez sólo tengan sentido a escala europea. Pero para ello será necesario pensar y actuar políticamente y no desde una miserable contabilidad.
Escrito por: Samuel.2009/08/27 13:30:7.081000 GMT+2
Etiquetas:
españa
capitalismo
renta-básica
fiscalidad
welfare
trabajo
| Permalink
| Comentarios (0)
| Referencias (0)
2009/08/26 00:03:29.325000 GMT+2
No habrá apelación en el caso del atentado cometido contra el vuelo Pan Am 103 cuando sobrevolaba la localidad de Lockerbie, Escocia, en diciembre de 1988. Tal vez sea ésta la consecuencia más importante de la polémica repatriación del único preso convicto por este caso, Abdelbaset Ali Mohamed Al Megrahi, ex agente de los servicios secretos libios. Al Megrahi renunció a la apelación antes de volver a su país. Una revisión seria del proceso llevado a cabo en Camp Zeist (Países Bajos) hubiera permitido confirmar si efectivamente en 2001 los jueces determinaron la responsabilidad penal de Al Megrahi "más allá de toda duda razonable". Lo que no hubiera podido demostrarse en esta revisión es la hipótesis alternativa de una conexión sirio-iraní tras el derribo del vuelo civil Iran flight 655 por el navío de guerra estadounidense USS Vincennes cinco meses antes. Por más plausible que sea esta versión de los hechos, carezco de elementos suficientes para inclinarme por una u otra opción, y no ignoro que si un día pudo ser conveniente incriminar a Libia, hoy Irán constituye un blanco preferente.
Lo que resulta bastante irritante es el revuelo y la indignación suscitados por el recibimiento triunfal de Al Megrahi a su llegada a Trípoli, sobre todo por parte de un gobierno estadounidense que en lo que llevamos de era Obama ha matado más gente en Pakistán con drones Predator que muertos hubo en Lockerbie (270). Se da a entender que si el gobierno libio hubiera actuado discretamente, como solicitó Gordon Brown en una carta, habría sido menos problemático admitir la repatriación de un preso con un cáncer terminal al que, según parece, le quedan meses de vida. Podríamos rescatar los tópicos acerca de la contención británica, la preocupación victoriana por las apariencias y la efusión árabe o mediterránea.
Un hecho confirmado es que Al Megrahi fue juzgado y condenado, y ha vivido los últimos ocho años en prisión, aunque sólo represente una parte de la pena. En virtud del acuerdo de compensación económica firmado entre Estados Unidos y Libia, cada familia estadounidense afectada ha recibido una indemnización de 10 millones de dólares. Pero, ¿qué pasó con el caso gemelo, el del derribo del Iran Flight 655?
No hace falta ser Noam Chomsky para percatarse del trato desigual que se ha dado a ambos incidentes. Con respecto al vuelo iraní 655 no se necesitan oscuras tramas entremezcladas de manera confusa. Tenemos otro hecho notorio y responsables reconocidos: el navío de guerra USS Vincennes lanzó, desde aguas jurisdiccionales iraníes, un misil de crucero teledirigido contra un avión civil iraní cuando sobrevolaba el espacio aéreo iraní. Murieron sus 290 pasajeros y tripulantes, la mayoría iraníes. Lo único que está en discusión es si el derribo fue deliberado (el ataque se produjo en plena crisis del Golfo al término de la guerra irano-iraquí) o si efectivamente los estadounidenses confundieron un avión civil con un avión de guerra F-14 Tomcat.
Sin embargo, nunca se procesó ni condenó al responsable directo del ataque, el capitán William C. Rogers III. Tras el derribo del vuelo iraní, Rogers continuó al mando del USS Vincennes unos meses más. En 1990, el presidente George H. W. Bush concedió a Rogers la medalla de la Legión del Mérito "por su conducta excepcional y meritoria en la realización de un destacado servicio como capitán... entre abril de 1987 y mayo de 1989." En los medios de comunicación occidentales, este reconocimiento no causó indignación alguna. Tampoco ahora.
El gobierno de Estados Unidos, como Libia, firmó en 1996 un acuerdo de compensación económica con el gobierno iraní, con el fin de evitar una sentencia condenatoria del Tribunal Internacional de La Haya. Pero la cifra en dólares fue substancialmente menor, aún descontando el efecto de la inflación. Si Libia pagó hasta diez millones de dólares por víctima estadounidense, EE UU entregó una media de 250.000 dólares por víctima iraní. La indignación es selectiva y se mide en dólares.
Escrito por: Samuel.2009/08/26 00:03:29.325000 GMT+2
Etiquetas:
estados-unidos
vincennes
irán
lockerbie
libia
| Permalink
| Comentarios (2)
| Referencias (0)
2009/08/24 14:59:33.464000 GMT+2
Nunca hubo un concierto como el de Wembley en 1988 o un Live Aid en favor de la causa palestina, y probablemente nunca lo habrá. Hasta la fecha, la solidaridad de los músicos se ha expresado sobre todo en árabe, aunque haya excepciones como la del británico Roger Waters, que acaba de presentar un documental de quince minutos (Walled horizons), producido por Naciones Unidas, en el que denuncia el muro de separación que ha construido Israel en Cisjordania, cinco años después de la resolución del Tribunal Internacional de La Haya que lo declaró ilegal. Leonard Cohen, en cambio, no parece que vaya a suspender su concierto en Israel, pese a los llamamientos al boicot y la retirada de organizaciones colaboradoras como Amnistía Internacional.
Escrito por: Samuel.2009/08/24 14:59:33.464000 GMT+2
Etiquetas:
israel
música
cine
boicot
maher-zain
solidaridad
palestina
onu
| Permalink
| Comentarios (4)
| Referencias (0)
2009/08/22 11:05:48.748000 GMT+2
Un estudio de los economistas John Schmitt y Nathan Lane, del Center for Economic and Policy Research (CEPR), muestra cómo Estados Unidos no es el país del autoempleo y la pequeña empresa que suelen invocar los políticos de ese país. No al menos si lo comparamos con los otros países de la OCDE, incluyendo España, pese a ser uno de los países del mundo con mayor "facilidad para hacer negocios", según la clasificación Doing Business del Banco Mundial.
La principal explicación que avanzan los autores es que Estados Unidos, al contrario que los demás países de ingresos altos, sobre todo de Europa, carece de cobertura médica universal. Para los que desean comenzar un negocio o trabajar por cuenta propia el elevado coste de la sanidad privada actúa como un elemento disuasorio decisivo, pues sólo las empresas de cierto tamaño se lo pueden permitir. En Europa, si la empresa quiebra al menos no existe el riesgo de quedarse sin cobertura sanitaria. Razonamiento que comparte Paul Krugman, quien en su blog añade que es más probable que los estadounidenses trabajen para grandes empresas que los europeos.
Tal vez haya más razones económicas y políticas estructurales. La concentración de capital en grandes corporaciones ha venido
facilitada por la intervención estatal, la escala continental del
mercado estadounidense y la posición hegemónica de Estados Unidos en el
sistema-mundo. El propio estudio reconoce que es preciso aclarar los términos, de ahí que aborde la distinción entre empresa (firm) y establecimiento (establishment) que difieren según los registros estadísticos de cada país. Añado que la categoría de self-employment y de small business difícilmente
refleja la diversidad de trabajadores autónomos, free-lance,
trabajadores temporales, intermitentes, con vínculos con empresas más
grandes por medio de la subcontratación. Tampoco da cuenta de la llamada economía informal, de relativa importancia en algunos de los países del sur de Europa que el informe sitúa entre aquellos con mayor porcentaje de pequeñas empresas y autoempleados.
Sea como fuere, lo que sí desmiente el estudio es que la existencia de un sistema de salud público -o, por extensión, de protección social- relativamente desarrollado afecte negativamente a la iniciativa empresarial. También muestra las limitaciones de clasificaciones como la citada del Banco Mundial, que excluyen las externalidades positivas que derivan de los servicios públicos como elementos relevantes que facilitan la apertura de una empresa. Y cuestiona el mito del intrépido americano hecho a sí mismo.
Una preocupación esencial que comparten trabajadores y capitalistas es la de reducir el riesgo, razón por la que un mercado libre en la que oferta y demanda encuentran el equilibrio en el vacío, sin intervención del poder público, sólo existe en la imaginación de algunos propagandistas. Todos aceptamos el riesgo hasta cierto punto. Aquí nos estamos refiriendo algo tan grave como quedarse desamparado en la enfermedad. Como los montañeros que van a la montaña acompañados con sherpas, arneses, equipos, alimentos, GPS, teléfono satélite, resulta más fácil iniciar un proyecto cuando se tiene detrás una familia con recursos, cierto patrimonio, una red social de apoyo o el Estado. Como señala Vicenç Navarro en respuesta a las peticiones de abaratamiento del despido, "la flexibilidad laboral se consigue a base de aumentar la seguridad del trabajador". La discusión que se ha abierto con la recesión económica, que ha mostrado el fraude de la gestión privativa del riesgo, es por qué sólo unos pocos pueden permitirse paracaídas dorados a costa de los demás.
Escrito por: Samuel.2009/08/22 11:05:48.748000 GMT+2
Etiquetas:
estados-unidos
salud
riesgo
capitalismo
| Permalink
| Comentarios (0)
| Referencias (0)
2009/08/20 10:14:26.988000 GMT+2
Hay historias que acaban bien. Tras nueve años de lucha, los trabajadores de la emblemática cerámica Zanon (Neuquén, Argentina), ahora agrupados en la cooperativa FaSinPat (Fábrica Sin Patrón) consiguieron que el pasado 12 de agosto la Legislatura neuquina aprobara la Ley de expropiación por la cual se reconoce la gestión obrera de la misma, mientras que la provincia de Neuquén asume la deuda de la fábrica. Lo cuenta el diario digital La Vaca. Alejandro López, trabajador de la fábrica, deja su puesto de Secretario General del Sindicato de Ceramistas de Neuquén, no sin antes declarar que "esto demuestra, en medio de una crisis financiera internacional, que de las empresas con problemas los que se tienen que ir son los patrones, y no los trabajadores". ¡Felicitaciones!

Entrevista a Raúl Godoy, realizada por la cadena Arte.
Escrito por: Samuel.2009/08/20 10:14:26.988000 GMT+2
Etiquetas:
argentina
capitalismo
fasinpat
movimientos-sociales
comercio
| Permalink
| Comentarios (3)
| Referencias (0)
2009/08/17 00:40:4.704000 GMT+2
En Estados Unidos una persona sin antecedentes penales que sea detenida en posesión de 500 gramos de
cocaína recibirá una sentencia de al menos cinco años de cárcel. Es lo que se conoce como una
sentencia mínima obligatoria, que el juez está obligado a dictar sin tener en cuenta aspectos como la culpabilidad o los factores eximentes o atenuantes, y que atiende exclusivamente a tres elementos: el tipo de droga, su peso y el número de condenas que haya recibido con anterioridad. El primero de ellos es decisivo: la misma pena (cinco años) se impondrá por la posesión de tan sólo cinco gramos de
crack, que no es otra cosa que un derivado de la cocaína. Esta disparidad de 100 a uno no se justifica porque los efectos del crack sean particularmente más dañinos, y constituye uno de los pilares de la discriminación del vigente sistema penal y penitenciario de los Estados Unidos. Según esta lógica, alguien condenado por distribuir más de 50 gramos de crack se enfrenta a una sentencia mínima obligatoria de 10 años, mientras que serían necesarios cinco kilogramos de polvo de cocaína para recibir una condena similar.
La norma que castiga con mucha mayor dureza el crack data de 1986, momento en que Ronald Reagan daba un nuevo impulso a la segunda guerra contra las drogas proclamada por Richard Nixon diecisiete años antes [la primera corresponde al período de la Prohibición durante los años veinte]. Esta guerra ha supuesto en realidad una guerra social que se ha cebado con los consumidores pobres, fundamentalmente con las clases populares negras e hispanas. Si durante los años ochenta, la cocaína representó la droga de jóvenes blancos profesionales con éxito (yuppies), el crack era la droga de que conducía a los afroamericanos a la perdición. Otra medida que contribuía al incremento de las penas es la ley de reincidencia múltiple o "three strikes law", que multiplica notablemente la duración de las penas en la tercera condena, y que en Estados como California ha llevado a condenas de veinticinco años o más por delitos menores. Cualquiera que haya visto la excelente serie de televisión The Wire podrá hacerse una idea de los resultados de dicha guerra en ciudades como Baltimore. La represión no ha reducido el consumo; tampoco lo ha mejorado.
Como consecuencia de esta cruzada moral contra el consumo de drogas, en dos décadas se cuadruplicó el número de personas presas en las cárceles estadounidenses hasta alcanzar la cifra de 2.300.000 personas, 756 presos por cada cien mil habitantes, la mayor población penitenciaria del mundo en términos absolutos y relativos. La mayoría de los detenidos lo son por delitos relacionados con las drogas, principalmente por posesión y no por comercialización. Y la mayor parte de los que acabaron en prisión han sido negros. Estos datos los ha recordado el senador demócrata Jim Webb (el mismo que ha negociado la liberación de un preso estadounidense en Myanmar/Birmania). Webb impulsa un proyecto de ley para crear una comisión nacional que reforme las políticas de justicia penal, lo cual pasa por acabar con la llamada "guerra contra las drogas" y el racismo explícito que la sostiene.
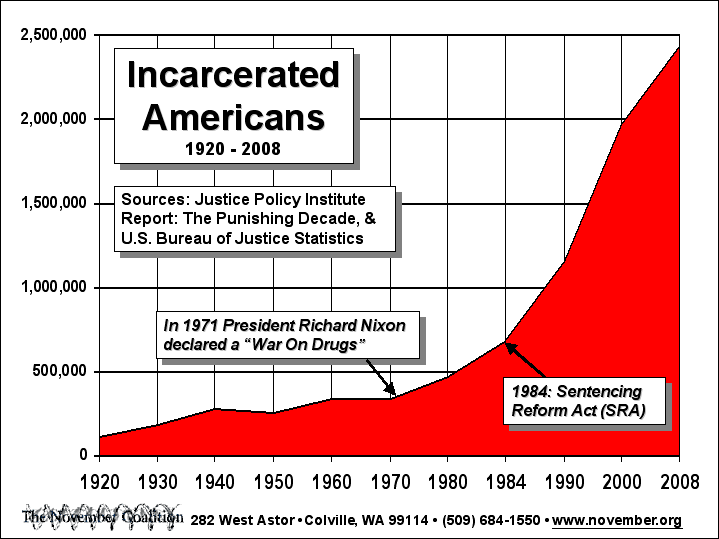
La guerra contra las drogas, una fábrica de presos. Gráfico: The November Coalition.
No es el único proyecto. Varias propuestas van en la dirección de una política de drogas menos represiva, como una iniciativa para despenalizar el consumo de marihuana o la reforma de la Ley de Educación Superior para que no se nieguen becas a los estudiantes convictos por posesión de drogas. A finales de julio un subcomité del Congreso aprobó, con votos demócratas y republicanos, el proyecto de Ley de Equidad en las Condenas contra la Cocaína de 2009, destinada precisamente a acabar con la discriminación en las condenas. Estas modestas iniciativas -nada que ver con la abolición de la prohibición- no están recibiendo tanta cobertura por parte de los medios de comunicación como la controvertida reforma de la sanidad, lo que puede facilitar que alguna de ellas acabe aprobándose.
***
A propósito del sistema de salud estadounidense, uno de los rasgos más notables de la vigente guerra contra las drogas, y que lo diferencia de la primera, es la coincidencia del incremento de la represión del consumo de determinadas drogas con una expansión masiva del consumo de drogas legales. Los años noventa fueron los años de la medicalización de los problemas, especialmente aquellos que tienen que ver con la mente. Las drogas -legales o ilegales- siempre han cumplido una función de control artificial de los estados mentales y emocionales, ya sea para acceder a un determinado estado -de euforia, de somnolencia, etc.- o para escapar de situaciones menos deseables como la tristeza, el agotamiento o la ansiedad. Pero en las últimas dos décadas la industria farmacéutica apostó por medicamentos psicoactivos -o que pasan a cumplir esa función- que pretendían resolver todo tipo de necesidades humanas. Los cerebros conectados en red tienen que ser activos, creativos y permanentemente estimulados. Asimismo, la frontera entre el uso terapéutico y recreativo pasó a desdibujarse. El tránsito al capitalismo cognitivo pasa por la farmacia.
El profesor de derecho Joseph E. Kennedy explica, en un ensayo de 2003, que en este contexto de celebración de la auto-realización personal y de super-felicidad como signo del éxito, el uso de drogas sólo se rechaza cuando se considera que "causa problemas", algo que viene determinado no tanto por la mortalidad (cada año muere más gente por sobredosis accidentales de drogas legales, a menudo con prescripción médica, que por drogas ilegales como la cocaína o la heroína) como por una percepción sobre las probabilidades de adicción de todo un colectivo determinado o de la sociedad en su conjunto. Es decir, la prohibición se basa en lo que Kennedy llama una moralidad epidemiológica que tiende a exagerar el riesgo de la toxicidad y adicción de determinados productos y su posible propagación.
Pero el profesor añade que esto no es suficiente para explicar la severidad del castigo penal de ahora en comparación con la de los años de la primera Prohibición (donde eran pocos los años que podían pasar en prisión las personas -blancas, sobre todo- que consumían drogas o alcohol). Si se piensa que el riesgo del consumo de determinadas drogas es tan elevado y si el daño que produce su consumo extendido en determinadas comunidades se considera tan grave es porque entran en juego argumentos de raza y clase, el miedo a las clases peligrosas que en América se tiñe de color. Como dice Kennedy,
"Nuestra actual guerra contra las drogas depende mucho más que su predecesora en la distancia intelectual y emocional que permite la diferencia racial, porque la inmoralidad de tomar drogas para resolver problemas no estrictamente médicos gira en torno a preguntas sobre el daño de las drogas. Dar a tu propio hijo Ritalin [en Espana, Rubifen] y enviar al hijo de otra persona a prisión por usar cocaína mientras tú mismo consumes Prozac requiere que tú veas al otro en términos fundamentalmente diferentes. Requiere que imagines que el otro toma a sabiendas una droga terrible que volvería a cualquiera que la tome en un peligro para sí mismo y para los demás."
***
La guerra contra las drogas también tiene su frente exterior. Ha servido para financiar aliados y justificar intervenciones imperialistas, en América Latina o Afganistán. En este frente, sin embargo, no parece que soplen los vientos de cambio.
En Afganistán los Estados Unidos abandonan la política de erradicación de cultivos del opio para reforzar la represión de su tráfico y venta y de este modo no alienarse el apoyo de los campesinos afganos. El Pentágono acaba de incluir a narcotraficantes afganos vinculados a los talibanes en la lista de blancos a abatir. En la lista no se incluye a los narcotraficantes vinculados al gobierno.
Una estrategia parecida es la que sigue en América Latina. Durante la cumbre trilateral entre Estados Unidos, México y Canadá se ha hablado de drogas, entre otros asuntos. Básicamente, Barack Obama ha ratificado la Iniciativa Mérida, programa aprobado todavía bajo el mandato de George W. Bush en junio de 2008. La Iniciativa es el equivalente mexicano del Plan Colombia, que también ahora cobra un nuevo impulso con el acuerdo por el cual Estados Unidos podrá hacer uso de siete bases militares estadounidenses en ese país, lo que amenaza con desestabilizar la región suramericana. Ambos planes comparten una militarización de la problemática del narcotráfico y permiten crear estructuras militares de carácter regional en el norte y en el sur del continente.
En ambos casos se apoya a gobiernos con relaciones más que dudosas con el narcotráfico que teóricamente se pretende combatir. Las relaciones de Álvaro Uribe con paramilitares y narcotraficantes son conocidas. Por su parte, desde que el presidente Felipe Calderón iniciara la guerra contra determinados grupos de narcotraficantes en diciembre de 2006, no por casualidad poco tiempo después de resultar elegido en una discutida elección presidencial, se ha desatado una violencia brutal entre cárteles de la droga y entre éstos y el Estado. Desde entonces la guerra ha provocado más de 10.000 muertos y una intervención brutal del Estado. La intervención del ejército se justificaba por la corrupción de la policía, pero todo parece indicar que aquél se comporta como un cártel más peleando por su cuota de mercado, como acusaba a principios de año el subcomandante Marcos. Un reciente reportaje del periodista Charles Bowden, publicado en la revista Mother Jones, parece darle la razón.
Guerra contra determinados consumidores en el norte, guerra por el negocio en el sur.
Escrito por: Samuel.2009/08/17 00:40:4.704000 GMT+2
Etiquetas:
mexico
estados-unidos
racismo
drogas
afganistán
war-on-drugs
colombia
prisiones
| Permalink
| Comentarios (5)
| Referencias (0)
2009/08/11 20:00:6.892000 GMT+2
El todavía director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Mohamed ElBaradei ha confesado, en respuesta a las preguntas de los lectores de la revista TIME, que la invasión de Iraq ha sido el momento más "insatisfactorio" de su vida. "Que cientos de miles de personas perdieran sus vidas sobre la base de una ficción, no por hechos, me hace estremecer." Como Liam Neeson en la peor escena de la Lista de Schindler, ElBaradei se lamenta pensando que podía haber hecho más: "probablemente antes de la guerra de Iraq yo debí haber gritado y vociferado más fuerte para evitar que se usara mal la información que aportamos".
Tiene motivos para arrepentirse. Se ha alabado mucho la posición de Mohamed ElBaradei al frente de la OIEA durante los meses que precedieron la invasión de Iraq, posición que le granjeó la oposición frontal de la derecha estadounidense. Pero el hecho de que no comulgara con las ruedas de molino de Colin Powell y George W. Bush no significa que en este asunto su actitud haya sido ejemplar. Le honra no haber tenido una actitud tan mezquina como la de Hans Blix, jefe de los inspectores de la Unmovic, quien en todo momento insistió en que el gobierno de Iraq, pese a dejar trabajar a los inspectores, no colaboraba de manera lo suficientemente activa, en un momento en el que pesaba una amenaza directa de ataque militar. Pero ni Blix ni ElBaradei cuestionaron públicamente en ningún momento una farsa cuyo final sabían que estaba decidido de antemano, como lo sabían los millones de personas que se manifestaron en febrero de 2003.
Ante la evidencia de una escalada similar a la de 1990-1991 y 1998, no tenía sentido pedir más tiempo para continuar buscando armas de destrucción masiva en un país arruinado, embargado y bombardeado de manera rutinaria entre 1998 y 2002. Mohamed ElBaradei sabe que era injusto exigir al gobierno iraquí que probara la inexistencia de algo que nadie había detectado en doce años de control internacional. Doblemente injusto, desde el momento en que la única potencia nuclear de la región, Israel, jamás había recibido un trato equivalente pese a su secretismo y falta de cooperación. ElBaradei probablemente sea consciente, aunque no lo diga, que aunque se hubieran encontrado armas de destrucción masiva -los "hechos" a los que se refiere en la entrevista- y el Consejo de Seguridad hubiera dictado una resolución unánime, la invasión del país hubiera sido igualmente ilegal, políticamente condenable y moralmente repugnante.
Mohamed ElBaradei debe haber vivido momentos duros en aquel período decisivo. Puede que haya pasado noches en vela, mantenido amargas discusiones con amigos y allegados. Pero -se habrá dicho a sí mismo- ¿acaso debe cargar con las culpas de otros? "Fueron otros los que fallaron", dejó claro hace poco. Él no es presidente de ningún país ni desea serlo, no ha dado la orden de atacar ni ha jaleado a los perros de la guerra. Se limitó a cumplir con su deber de diplomático.
ElBaradei fue reelegido director de la OIEA en 2005 para cuatro años más. Su discreción no sirvió para entorpecer el curso de los acontecimientos, pero sí para continuar una labor por la que esperaba el reconocimiento de los suyos. Ese mismo año recibió el Premio Nobel de la Paz. Por no haber gritado más fuerte.
Escrito por: Samuel.2009/08/11 20:00:6.892000 GMT+2
Etiquetas:
elbaradei
iraq
oiea
onu
| Permalink
| Comentarios (6)
| Referencias (0)
Siguientes entradas
Entradas anteriores