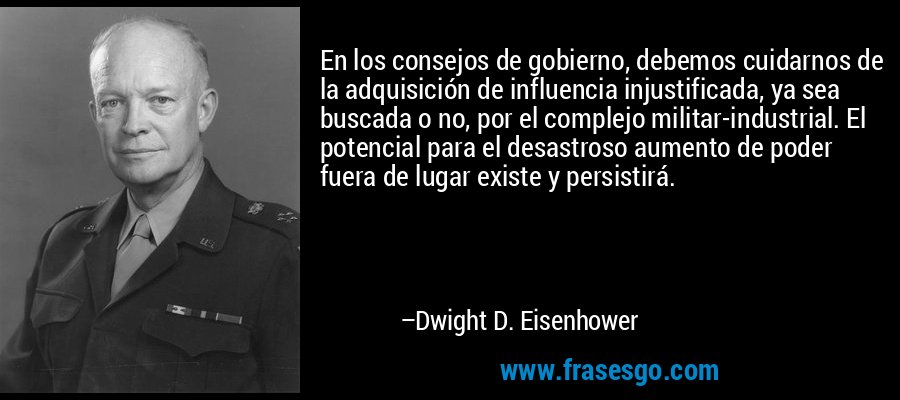2016/10/20 18:11:50.810722 GMT+2
Las guerras "calientes" a veces son precedidas por algún tipo de declaración formal que las desencadena y oficializa. Así ocurrió en 2003 con la invasión de Irak por la coalición encabezada por EE.UU. y en 2011 con la ofensiva aérea contra Libia ejecutada por EE.UU., Francia y Reino Unido, ésta sí auspiciada por la ONU.
Hasta en el caso de la actual ofensiva iraquí contra el Estado Islámico para recuperar la ciudad de Mosul, el Gobierno de Bagdad ha procedido a un espectacular despliegue de propaganda y las televisiones de todo el mundo han mostrado a los dirigentes civiles y militares en los puestos de mando, con un fondo de carros de combate exhibiendo la bandera nacional (¡una excelente referencia de puntería para las armas contracarro del enemigo!). Podríamos decir que ha sido una inédita declaración de guerra por televisión. Sus resultados están por ver.
Por el contrario, las guerras "frías" (como la que dio carta de naturaleza a este nombre y enfrentó a las potencias occidentales con el llamado bloque del Este entre 1945 y 1991) son solo precedidas por síntomas acumulados que se agravan y se entrelazan entre sí: tensiones diplomáticas, despliegues y movimientos de armas y unidades militares, acelerados procesos de rearme, aumento de los presupuestos de defensa, reclamaciones territoriales, guerra psicológica entre medios de comunicación, actividades ocultas de difamación, espionaje o sabotaje, explícitas amenazas de guerra, fomento de una mentalidad de acoso y hostigamiento, acallamiento y desprestigio de los sectores de opinión propensos al entendimiento o a la pacificación, etc. La reciente historia de las relaciones internacionales ha dado sobrados ejemplos de esto.
Hasta hace poco tiempo solo parecía existir una guerra fría fácilmente reconocible: la que viene enfrentado a Corea del Norte con las principales potencias del mundo (exceptuada China). Guerra que se manifiesta periódicamente en violentas declaraciones de los dirigentes de Pionyang y en demostraciones de poder militar, como el disparo de nuevos misiles, las pruebas de armas nucleares, los aparatosos desfiles y algunos conflictos fronterizos.
No obstante, desde el pasado día 7 de octubre existe una nueva guerra fría que, de modo anómalo y contradiciendo la experiencia histórica, sí ha sido proclamada mediante un documento del Director of National Inteligence del Gobierno de EE.UU. En él la "comunidad de inteligencia" del país (el conjunto de los órganos estadounidenses de información y espionaje) denuncia oficialmente que "el Gobierno de Rusia ha puesto recientemente en peligro los correos electrónicos de personas e instituciones de EE.UU., incluyendo sus organizaciones políticas". Denuncia que los métodos utilizados por el supuesto ciberpirata coinciden con los métodos y las motivaciones de los esfuerzos rusos que pretenden interferir en el proceso electoral de EE.UU.
Aunque acciones similares se han producido en varios Estados, el documento puntualiza que "estamos en condiciones de atribuir esta actividad al Gobierno de Rusia". Alega que "solo los funcionarios de más alto nivel de Rusia pueden ser responsables de autorizar tales actividades". Por otra parte, para tranquilizar a los votantes estadounidenses se insiste en la imposibilidad material de perturbar las operaciones de recuento electoral mediante acciones de guerra cibernética, para las que el sistema es invulnerable.
A todo lo anterior se unen las declaraciones del Secretario de Estado John Kerry exigiendo que Rusia y Siria respondan a la acusación de crímenes de guerra a causa de sus bombardeos en territorio sirio, sobre los que pide abrir una investigación a nivel internacional.
Por su parte, la portavoz del ministerio ruso de Asuntos Exteriores dijo: "Las declaraciones de Kerry son propaganda. Su terminología tiene consecuencias legales muy graves y solo pretende inflamar la situación". Añadió: "Si se trata de crímenes de guerra, los estadounidenses deberían empezar por Irak, seguir con Libia y, por supuesto, Yemen: que se enteren de lo que allí pasa. No se puede hablar ligeramente de crímenes de guerra porque ellos también los han cometido".
No solo en Rusia se critican las declaraciones de Kerry. Un exfuncionario antiterrorista británico manifestó: "Muchas veces Kerry tiende a hablar en forma belicosa, muy contraproducente y amenazadora". Sin embargo, admitió que entre bastidores se alcanzan arreglos aunque EE.UU. no llegue a cumplir todo lo que promete, como forzar a los rebeldes sirios a no colaborar con el terrorismo. Pero eso no es fácil, dijo, "porque EE.UU. tiene que cultivar una audiencia local e internacional frente a variados grupos de presión: saudíes, israelíes, etc."
Está, pues, en marcha la Segunda Gran Guerra Fría entre EE.UU. y Rusia, ya declarada oficialmente en el terreno cibernético. ¿Qué represalias podrá aplicar ahora EE.UU. contra Rusia? Se trata de un nuevo teatro de operaciones donde anteriores acciones, ejecutadas por Israel, China y Rusia, no tuvieron respuesta. Se abre un crítico espacio vacío en las relaciones internacionales sobre el que no existen precedentes para la jurisprudencia internacional. La geopolítica nos dice que cualquier vacío incita a la violencia, lo que debería obligar a todos a actuar con extremada prudencia.
Publicado en República de las ideas el 20 de octubre de 2016
Escrito por: alberto_piris.2016/10/20 18:11:50.810722 GMT+2
Etiquetas:
eeuu
rusia
ciberguerra
| Permalink
| Comentarios (0)
| Referencias (0)
2016/10/13 18:14:11.373894 GMT+2
La filtración de los "Papeles de Panamá" (llamados así en recuerdo de los "Papeles del Pentágono" que mostraron las ocultas alcantarillas de la guerra de Vietnam) ha puesto en manos de la prensa internacional los ficheros financieros de una empresa panameña que durante cuarenta años de actividad había acumulado más de once millones de documentos.
La desconocida fuente que descubrió este escándalo de proporciones mundiales justificó la revelación de los datos porque la "industria que gestiona la riqueza" ha financiado la delincuencia, la guerra, el narcotráfico y el fraude a gran escala: "He decidido sacar a la luz a Mossack Fonseca porque pensé que sus fundadores, empleados y clientes deberían responder por su participación en esos delitos, de los que hasta ahora solo una parte ha salido a la luz". Estimó que harán falta años o décadas para que se conozca el verdadero alcance de las sórdidas operaciones de la empresa, aunque considera esperanzador el nuevo debate global que se ha abierto sobre este asunto.
El eco inicial que tales revelaciones tuvieron en España ha resultado silenciado por otros acontecimientos de política interior que han llevado el foco de la actualidad a la pugna por el poder, al forcejeo interpartidista para formar Gobierno y a los escándalos de una corrupción sistematizada que a diario salen a la luz. En otros países no ha ocurrido lo mismo.
En un seminario desarrollado en Oxford, un periodista británico que durante varios meses trabajó sobre innumerables documentos de los citados papeles, relacionados con la evasión de impuestos, resumió así sus conclusiones: "Básicamente, nosotros somos los tontos de esta historia. Antes creíamos que el mundo de los paraísos fiscales era una parte oscura, pero pequeña, de nuestro sistema económico. Lo que los papeles de Panamá nos han enseñado es que ese es el [auténtico] sistema económico", como escribe el prestigioso analista Alan Rusbridger en el último número de The New York Review.
Según el periodista citado, "El sistema económico es, básicamente, que los ricos y los poderosos abandonaron hace mucho tiempo el enrevesado asunto de pagar impuestos. Ya no los pagan más y no los han pagado durante mucho tiempo. Nosotros sí los pagamos, pero ellos no. La carga tributaria se ha ido alejando inexorablemente de las empresas multinacionales y de los potentados para recaer sobre la gente corriente".
El procedimiento seguido, por lo que parece, es habitual y hasta los jóvenes cachorros educados en el privilegiado mundo de los multimillonarios recurren a él sin muchas dudas. El individuo o la empresa que dispone de sumas de dinero que desea ocultar al fisco toma contacto con Mossack Fonseca (MF) a través de un intermediario que puede ser un banco, un despacho de abogados o un gestor de inversiones. Éstos son los auténticos clientes de MF, que crean una empresa tipo en algún paraíso fiscal: Bermudas, Bahamas, Islas Vírgenes, etc. A partir de ahí, MF nombra a los directores que velan por la compañía, que a veces son personas del todo ignorantes del mundo financiero. Una mujer residente en un humilde suburbio de Panamá apenas cobraba 400 dólares mensuales por figurar como directora de innumerables empresas.
Más de uno de esos bancos intermediarios, que durante la crisis financiera hubieron de ser rescatados con dinero público, facilitaban de modo sistemático a sus clientes la evasión de impuestos, creando de este modo la irritante paradoja de que mientras con una mano el banco recibía fondos estatales para ayudarle a compensar las pérdidas causadas por sus torpes negocios, con la otra contribuía a que sus clientes defraudaran al mismo Estado que le estaba salvando.
En los círculos financieros de nuestros países se piensa a menudo que la cleptocracia es un problema de países lejanos y atrasados sobre los que mejor es no saber nada, como ciertas repúblicas africanas de sobra conocidas. Pero los papeles de Panamá revelan que los verdaderos estafadores son "los nuestros": bufetes de alto prestigio radicados en distinguidas capitales occidentales, acreditadas instituciones bancarias y renombradas gestorías financieras cuyos dirigentes se relacionan estrechamente con los más altos niveles de la vida política y social.
El monto total de la evasión fiscal, documentada ya desde antes de la 2ª G.M., alcanza hoy 7,6 billones de dólares (7.600.000 millones), lo que significa un 8% del total de la riqueza mundial, según el economista estadounidense Gabriel Zucman. Toda esa riqueza evadida tiene otros efectos: mientras en muchos países en desarrollo las élites depredadoras prosperan evadiendo su riqueza, el hambre y la miseria se extienden entre la población que cae a niveles de vida propios de la era de la esclavitud.
En los países desarrollados el sistema económico que revelan los papeles de Panamá se basa en la desigual carga impositiva que recae sobre la población, que privilegia a los ya privilegiados y nos hace sentirnos tontos a los demás, como antes se ha dicho. Aún así, muchos otros pueblos envidian nuestra tontería porque allí se muere de hambre o de miseria por análogos motivos, o perecen ahogados al intentar escapar de una vida intolerable, huyendo hacia la tierra de los tontos que les parece el paraíso. ¿Hasta cuando los tontos y los miserables podrán seguir soportando un sistema económico mundial tan brutalmente injusto?
Publicado en República de las ideas el 13 de octubre de 2016
Escrito por: alberto_piris.2016/10/13 18:14:11.373894 GMT+2
Etiquetas:
| Permalink
| Comentarios (0)
| Referencias (0)
2016/10/06 18:44:5.190769 GMT+2
El Kremlin no ha tenido que escarbar mucho en los antecedentes históricos más a mano para justificar su violenta participación en la guerra civil de Siria, que se ha agravado en los últimos días. Le ha bastado con aducir que le resulta más práctico y eficaz atacar al terrorismo en sus mismos orígenes que hacerlo en el territorio de la Federación Rusa, de donde proceden algunos de los asesinos que operan en Siria.
Es una justificación muy parecida a la que alegó la Casa Blanca tras los atentados de 2001, en la que Bush se basó para extender por todo el mundo la llamada guerra contra el terror: "Los iremos a buscar allí donde estén. Destruiremos a los terroristas en sus madrigueras para que no vengan a dañarnos en nuestra tierra".
Aunque la mayoría de los ejecutores del 11-S procedían de Arabia Saudí, tras haber sido aleccionados y reclutados en Alemania y entrenados en EE.UU., la furia bélica del Pentágono se esparció ciegamente por Afganistán, Iraq, Pakistán, Yemen, etc. y sigue todavía, arrastrada por el impulso original, empeñada en una guerra sin un final claro y contra un enemigo impreciso e indefinible.
Es lo que les pasa a los imperios y a los países que aspiran a serlo. Creen que el poder de los ejércitos resuelve los más intrincados problemas políticos, étnicos, culturales, religiosos o económicos. Pero si cuando se hundían las torres gemelas neoyorquinas EE.UU. y Rusia parecían encontrarse en el mismo bando en relación con los grupos terroristas que entonces abanderaba Al Qaeda, ahora ambas potencias persiguen intereses no compartidos en lo que concierne al futuro del Estado sirio.
Más que lo relacionado con la permanencia o la expulsión del dictador sirio, quien ha dejado ya una sangrienta estela de sangre, destrucción y muerte entre su pueblo, no es difícil suponer que el Gobierno ruso aspira a recuperar una posición influyente en Oriente Medio, basada más en su fuerza militar que en el apoyo económico o diplomático a las autoridades de Damasco.
Los últimos ataques rusos no solo van dirigidos a combatir al Estado Islámico y al Frente Al Nusra, que son los enemigos que comparte con EE.UU. (y que también son enemigos entre sí), sino a recuperar Alepo para el Gobierno. Si lo consiguen, esto será un serio revés para los rebeldes -apoyados por EE.UU., Arabia y otros países del Golfo- pues se ampliará el territorio bajo control de El Asad y, sobre todo, Rusia se situará en una posición más ventajosa con vistas a los futuros acuerdos internacionales que hayan de alcanzarse para poner fin a la guerra.
Moscú se halla ante una difícil tesitura: puede reforzar su estatus como potencia influyente en Oriente Medio o puede enfangarse en un segundo Afganistán. Aprendida la lección de lo que fue aquel fracaso estratégico que desencadenó el fin de la Unión Soviética, la intervención rusa en Siria apenas implica acciones de combate terrestre y se basa principalmente en operaciones aéreas en combinación con la aviación siria.
No obstante, esto no garantiza que los rebeldes sirios no lleguen a poseer armas antiaéreas que pongan en serio peligro a la aviación rusa ni que el terrorismo islámico no se extienda por el interior de Rusia, al estilo de lo ocurrido en Francia o Bélgica, lo que llevaría a reproducir la crítica situación creada tras las guerras chechenas.
En todo caso, el Kremlin es consciente de la situación de transición en la que se halla EE.UU. a causa del proceso electoral y parece como si estuviera apresurándose a aprovechar el tiempo que queda hasta que un nuevo presidente se asiente en la Casa Blanca, para obligarle a aceptar el hecho consumado de una intensificada presencia militar rusa en Oriente Medio.
En su visita a Bruselas el pasado martes, el Secretario de Estado John Kerry reprochó a Rusia que hiciera la vista gorda ante los brutales ataques del Gobierno sirio contra su propio pueblo y mostró su pesimismo ante la reanudación de las conversaciones con Moscú para un nuevo alto el fuego.
Aunque en otras partes del mundo siguen produciéndose atrocidades en varias guerras civiles (Yemen, Sudán del Sur, Nigeria, República Central Africana, Somalia, etc.) el foco de la atención mundial está hoy puesto sobre Siria, porque en este país confluyen los conflictos más peligrosos para la comunidad internacional.
No es que un muerto sirio valga más que un yemení, sino que la guerra en Siria se hace omnipresente en los medios de comunicación porque es allí donde confluyen intereses de Washington, Moscú, las capitales europeas y los órganos financieros, industriales y comerciales del mundo. No se puede evitar el deslumbramiento que a los principales centros del poder internacional produce siempre una guerra prolongada, indecisa y en permanente evolución. Todas las guerras fomentan la producción industrial de los más variados sectores y sirven también de conducto para la publicidad de todo tipo, incluida la política. Es un detalle que no conviene olvidar.
Publicado en República de las ideas el 6 de octubre de 2016
Escrito por: alberto_piris.2016/10/06 18:44:5.190769 GMT+2
Etiquetas:
eeuu
siria
rusia
| Permalink
| Comentarios (1)
| Referencias (0)
2016/09/29 18:43:29.501725 GMT+2
El llamado "índice de desarrollo humano" es uno de los mejores indicadores del bienestar global de los habitantes de un país, desde el punto de vista de su calidad de vida. Es elaborado anualmente por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo y en él influyen tres aspectos importantes para la vida de las personas: la educación, la salud y el nivel de vida.
Las sociedades humanas necesitan cubrir unas necesidades básicas y otras complementarias y poseer los bienes suficientes para ello. Pero también necesitan desarrollarse dentro del respeto a los derechos humanos y en un entorno favorable para la vida de los ciudadanos. El criterio para valorar numéricamente los distintos aspectos de este índice ha sido criticado a veces por no abarcar ciertos ámbitos concretos, por lo que se han creado otros índices más específicos, como el "índice de desigualdad de género" (que valora la situación social de la mujer) o el "índice de progreso social", que mide medio centenar de indicadores relativos a las necesidades humanas básicas, al bienestar fundamental y a las oportunidades de progreso de los habitantes.
Dicho lo anterior, hay que señalar ahora que existe un Estado que durante los últimos 16 años ha sido el que sistemáticamente ha encabezado la lista de países con mejor desarrollo humano. Pero no es solo esto. Ese mismo país, según los últimos datos disponibles, es también el 1º en progreso social, el 5º en el índice de desigualdad de género y el 2º en renta per capita, en esperanza de vida masculina y en número de médicos en activo por habitante.
Ese país es Noruega. No parece exagerado admitir que ocupa un destacado lugar en lo relativo a las condiciones favorables para la vida de sus ciudadanos, gracias a una economía modelo, basada en el Estado del bienestar (ese que tan rápidamente se está deteriorando en otros países del mundo desarrollado) y bien diversificada en distintos campos.
Pero deben existir otros factores que también han contribuido, sin duda alguna, a la ventajosa posición que Noruega ocupa en el concierto de las naciones, aunque carezca de armas nucleares, de bases militares en el extranjero o de apetencias imperiales de cualquier tipo. El pasado 1 de septiembre se desveló en parte en qué consiste el "valor añadido" de la nación escandinava.
Ese día, en los jardines del palacio real de Oslo, con motivo de una recepción que reunió a unos 1500 invitados para celebrar los 25 años de reinado de Harald V (que cumplirá 80 años en febrero próximo), el rey emocionó y revolucionó no solo al auditorio sino a los millones de personas que enseguida entraron en internet para buscar la traducción de las palabras que pronunció el monarca en una breve y apasionada intervención. Un sorprendente alegato en favor de los refugiados, de la tolerancia religiosa, la diversidad sexual y la identidad de género de los grupos LGBT: “Los noruegos son mujeres que aman a otras mujeres, hombres que aman a otros hombres y hombres y mujeres que se aman los unos a los otros".
No estuvo menos claro al hablar de los inmigrantes: "Los noruegos vienen del norte, del centro, del sur y de otras regiones de Noruega. También son los inmigrantes de Afganistán, Pakistán, Polonia, Suecia, Somalia y Siria. No es siempre fácil decir de dónde venimos, qué nacionalidad tenemos". No hizo de la religión un obstáculo insalvable, propiciador de odios y guerras: "Los noruegos creen en Dios, en Alá, en el universo o en nada".
Desmitificó esa idea de patria que a tantos crímenes y desatinos conduce, repitiendo en idioma noruego el viejo adagio latino Ubi bene, ibi patria (La patria es donde se está bien): "No es fácil decir de dónde somos o qué nacionalidad tenemos. El hogar es donde está el corazón, y eso no entiende de fronteras. En otras palabras, tú eres Noruega. Nosotros somos Noruega".
Durante su reinado, Harald de Noruega ha sabido conciliar los sentimientos con la política, revolucionando ésta y modernizando la monarquía. Fue el primer heredero de una casa real europea que se casó con una plebeya por amor, contra los deseos de su padre y del Gobierno. Hizo posible la sucesión de las mujeres al trono y la elección de una mujer como jefa de la Casa Real. En veinticinco años de reinado ha demostrado que se puede contribuir a gobernar también desde los sentimientos humanos.
"Mi mayor esperanza para Noruega -terminó el monarca su alocución- es que seamos capaces de cuidar unos de otros. Que continuemos construyendo este país. Que sintamos que somos, a pesar de nuestras diferencias, un solo pueblo".
Una valiosa lección de democracia, expuesta por el miembro reinante de una monarquía -en realidad, bastante "desmonarquizada"-, de la que algo deberían aprender muchas personas. Como esos ciudadanos de EE.UU., la "tierra de los [hombres] libres y el hogar de los valientes" (según reza el himno nacional), que apoyando un programa exactamente opuesto al del rey Harald V de Noruega, han llevado a un anómalo personaje político llamado Donald Trump hasta el umbral de la Casa Blanca. O los europeos emponzoñados por la xenofobia que apoyan ideas análogas a las que inspiraron al régimen nazi. Un rey predicando democracia: ¡extraña paradoja!
Publicado en República de las ideas el 29 de septiembre de 2016
Escrito por: alberto_piris.2016/09/29 18:43:29.501725 GMT+2
Etiquetas:
| Permalink
| Comentarios (0)
| Referencias (0)
2016/09/22 19:00:34.654306 GMT+2
Para empezar, propongo al lector interesado en la política internacional un breve experimento. Consiste en abrir una página de Wikipedia titulada: "Anexo: Grupos armados de la Guerra Civil Siria" que se halla en este enlace:
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Grupos_armados_de_la_Guerra_Civil_Siria
No intente contar, aunque solo sea por curiosidad personal, el número de protagonistas activos en este embrollado conflicto: varios Estados soberanos (incluyendo Siria y las dos superpotencias nucleares), milicias kurdas, organizaciones islámicas suníes y chiíes, grupos sirios enfrentados al Gobierno, milicias políticas o religiosas, facciones de esas milicias... voluntarios extranjeros no especialmente agrupados, etc. etc. Se trata de un auténtico rompecabezas en el que, para complicar aún más el asunto, es muy difícil determinar en cada momento quién ayuda a quién o quién ataca a quién, dado que no existen dos bandos claramente definidos y que las alianzas entre los distintos grupos son fluctuantes y responden a intereses muy diversos y a menudo incompatibles entre sí.
Hay otra razón que hace difícil entender lo que está ocurriendo sobre el terreno: la mayoría de los corresponsales de los grandes medios de comunicación allí destacados tienen acceso bastante limitado a ciertos acontecimientos, so pena de ser considerados espías y degollados ante las cámaras a modo de ejemplarizante condena, como ya es sabido.

A la opinión pública llegan de cuando en cuando algunos mapas que intentan simplificar y desentrañar el embrollo geopolítico sirio, como el que se reproduce, difundido por la BBC. Los hay todavía más detallados y, por tanto, mucho más complicados -recuerdan a los mosaicos decorativos de ciertos edificios-, en los que se intenta situar geográficamente a los numerosos sujetos activos que se mueven sobre el terreno disputado. Le ahorraré al lector la pesadilla de intentar interpretarlos.
Por encima del enjambre de facciones en lucha se cierne el aplastante poder militar de las dos superpotencias cuyo endeble acuerdo de colaboración para lograr un alto el fuego duradero parece hoy estar prendido con alfileres. Dada la inherente desconfianza mutua que muestran EE.UU. y Rusia, acrecentada por los acontecimientos en Europa Oriental, las frecuentes violaciones del acuerdo son utilizadas como armas verbales para desacreditar al rival, aunque a menudo no se llega a conocer qué grupo es el responsable de la violación. En todo caso existen dos campos claramente enfrentados cuando se trata de intercambiar acusaciones: EE.UU. y sus aliados por una parte y Rusia con sus seguidores en Oriente Medio y el Este de Asia, por otra.
El pasado sábado se produjo un grave incidente cuando la aviación de EE.UU. atacó a tropas sirias leales al Gobierno, causando casi un centenar de víctimas. A pesar de las disculpas de EE.UU., tanto Damasco como Moscú obtuvieron réditos propagandísticos del hecho gracias a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU solicitada por Rusia. En ella los representantes de ambas potencias se cruzaron duros reproches. Rusia acusó a EE.UU. de ayudar al Estado Islámico contra el Gobierno sirio y la representante estadounidense criticó de "cínica e hipócrita" la petición rusa para convocar el Consejo de Seguridad, aduciendo que Moscú nunca lo convocó cuando el dictador sirio aniquilaba a su población.
Otro conflicto se produjo el lunes siguiente a causa del ataque a un convoy de ayuda humanitaria destinado a Alepo, atribuido por EE.UU. a la aviación siria o rusa, aunque ambas partes lo niegan. Esto impulsó a la ONU a suspender temporalmente las operaciones de abastecimiento. Como telón de fondo se producen numerosas violaciones del alto el fuego, que recíprocamente se echan en cara el ejército sirio y los grupos rebeldes.
Aunque el esfuerzo combinado de los ministros de Asuntos Exteriores de EE.UU. y Rusia fue el paso más importante dado hacia la paz en Siria, esas violaciones y los obstáculos que encuentra la ayuda humanitaria para llegar a la población hacen temer un nuevo fracaso.
En el fondo de la cuestión sigue estando un problema casi irresoluble: los encontrados intereses que sobre Siria mueven a ambas potencias. Rusia respalda al presidente sirio, junto con Irán y las diversas milicias chiíes; por su lado, EE.UU., junto con Turquía y los Estados árabes del Golfo, cooperan con las milicias suníes que tratan de derrocarlo. Solo parecen coincidir ambas partes, y no siempre, en su deseo de frenar la progresión del Estado Islámico y en último término destruirlo.
Casi seis años de guerra civil internacionalizada han causado más de 250.000 víctimas mortales. Han expulsado de sus hogares a unos 11 millones de habitantes (la mitad de la población siria), creando una grave crisis de refugiados que afecta a Oriente Medio y a Europa (donde la crisis inmigratoria está deteriorando los lazos intraeuropeos) y han fomentado una oleada de ataques terroristas en todo el mundo, que contribuye a reforzar las tendencias xenófobas de los grupos ultraderechistas. Frente a todo esto, los retóricos discursos que estos días resuenan en la Asamblea General de Naciones Unidas, en boca de numerosos jefes de Estado, solo contribuyen a aumentar el descrédito de esas políticas oficiales que se mueven tan alejadas de los intereses reales de la mayoría de los seres humanos.
Publicado en República de las ideas el 22 de septiembre de 2016
Escrito por: alberto_piris.2016/09/22 19:00:34.654306 GMT+2
Etiquetas:
eeuu
siria
rusia
| Permalink
| Comentarios (0)
| Referencias (0)
2016/09/15 20:00:18.931543 GMT+2
Hace ahora quince años, el terrorismo de Al Qaeda se desencadenó contra EE.UU. mediante un fulminante ataque aéreo, utilizando como proyectiles tripulados (al modo kamikaze) unos aviones comerciales previamente secuestrados. El plan se ejecutó con insospechada precisión en tres de los cuatro objetivos buscados: las dos torres "gemelas" en Nueva York (símbolo del poder financiero de EE.UU.) y el Pentágono en Washington (símbolo del poder militar).
Fracasó la operación planeada contra el símbolo del poder político, porque el avión-proyectil presumiblemente destinado al Capitolio o a la Casa Blanca -no se sabe cuál era su objetivo- sufrió unas graves perturbaciones en el sistema de puntería bajo la forma de una rebelión de los pasajeros, que se enfrentaron con valor a los terroristas suicidas y, como resultado de su intervención, el avión se estrelló sin alcanzar el objetivo.
Hoy, al cabo de quince años, prosigue el conflicto que desencadenó Osama Bin Laden y que el presidente Bush convirtió inmediatamente en una "guerra contra el terror", en la que EE.UU. se implicó a fondo pocos días después, haciendo llover sobre Afganistán fuego y metralla con aplastante intensidad.
Quince años dura, pues, la guerra contra el terror, con el recurso por ambas partes a variadas armas aéreas y terrestres: desde los drones de Obama hasta los explosivos adosados al cuerpo de un suicida que se hace volar en el centro de cualquier mercado a la hora de máxima concurrencia, con la convicción de que irá directo al paraíso. ¿Matando soldados occidentales? ¡No siempre! Mejor dicho: casi nunca. El terror se siembra por doquier, y también causa víctimas entre los musulmanes que no se pliegan a sus exigencias.
Esta guerra se ha ido extendiendo por Oriente Medio y África a medida que EE.UU. y sus diversos aliados han invadido y atacado nuevos países; sus ramificaciones en forma de atentados terroristas aislados, aunque difusamente coordinados, han afectado ya a varios países europeos, africanos y asiáticos.
En un vano esfuerzo por hacer frente a un terrorismo de imprecisa extensión y fluida estructura, las bombas, misiles y drones extienden la muerte y la destrucción por los países musulmanes, como viene ocurriendo reiteradamente en Afganistán, Irak, Pakistán, Siria, Somalia y Yemen. Con ello se acelera la fermentación de los sentimientos de odio y venganza en muchos pueblos y se refuerza el reclutamiento de las variadas organizaciones islamistas que ganan nuevos afiliados, hasta en los países occidentales.
Una de las mayores insensateces que ha pronunciado Donald Trump se escuchó hace pocos días: "Si soy elegido presidente, llamaré a mis generales y les diré que me presenten un plan para acaba con el Estado Islámico en 30 días". Es cierto que se puede acabar mediante la fuerza bruta militar con el dominio territorial de ISIS en ciertos territorios, como en Siria o Irak, aunque probablemente no en 30 días ni sin peligrosas consecuencias negativas.
Pero solo con la guerra no se puede destruir a Al Qaeda, porque no ocupa territorios ni se dedica a defender ciudades o fronteras ni a proveerse de recursos: le basta con invadir y permanecer anclada en las mentes de sus seguidores. Un líder sustituirá a otro a medida que vayan cayendo, pero el motivo esencial del terrorismo seguirá activo y reforzado a medida que el poder militar de Occidente continúe arrasando países musulmanes. A los generales que convoque Trump nadie les ha enseñado en las academias militares qué hacer al respecto: solo saben -y no siempre- ganar guerras.
Peores son aún las perspectivas cuando la guerra contra el terror se desvía por tortuosos caminos, como ahora sucede en Yemen. En este país EE.UU. viene haciendo la vista gorda sobre la responsabilidad que le incumbe por los crímenes de guerra que Arabia Saudí perpetra desde hace más de año y medio, con el apoyo de Washington en armas, datos de inteligencia y respaldo diplomático.
Al contrario de lo que sucede en Siria, donde varias potencias han tenido que esforzarse en alcanzar acuerdos para resolver el conflicto, EE.UU. se bastaría por sí solo para detener la catástrofe humanitaria que se abate sobre Yemen, sin más que cortar el flujo de ayuda que presta al teocrático régimen saudí y denunciar la brutalidad de sus ejércitos.
Los suicidas del 11-S no podrían imaginar que, años después, como efecto retardado de su brutal acción contra el odiado imperio americano, morirían en Yemen los pacientes de un hospital de Médicos sin Fronteras o los niños de una escuela, musulmanes en su inmensa mayoría, bajo las bombas fabricadas en EE.UU. y lanzadas por aviones de combate suministrados por Washington a Riad, tripulados por pilotos saudíes, como algunos de los que lanzaron los aviones secuestrados contra Nueva York y Washington.
En verdad, la Historia insiste en mostrarnos lo tortuosos e impredecibles que son los caminos por los que avanzan las sociedades humanas, pero sus dirigentes siguen empeñados en creer que dominan todos los efectos de sus meditadas y sopesadas decisiones.
Publicado en República de las ideas el 15 de septiembre de 2016
Escrito por: alberto_piris.2016/09/15 20:00:18.931543 GMT+2
Etiquetas:
| Permalink
| Comentarios (0)
| Referencias (0)
2016/09/08 19:16:30.328013 GMT+2

Huyendo de los calores estivales, el caminante que busca en las alturas pirenaicas el frescor que le niega la áspera Iberia, agostada y abochornada en este anómalo verano, puede hallar sorpresas que no están relacionadas con los bellos paisajes de montaña, los abruptos peñascos que esperan al escalador o los ibones de agua clara y fresca. Una sorpresa como la que muestra esta fotografía.
Al recorrer la ruta N-330a, la antigua carretera general de Jaca a Francia, entre Candanchú y la histórica estación de Canfranc, casi a mitad de camino entre ambos parajes y al pie de una cerrada curva que pasa sobre el barranco de Rioseta, se alzan todavía las instalaciones de un cuartel militar de alta montaña, abandonado hace ya algunos años, en las que el paso del tiempo ha ido dejando su huella.
En otros tiempos fue lo que algunos de los que por allí anduvieron, militares profesionales o soldados "haciendo la mili", calificaban como el "campo base de la élite del alpinismo militar". Un cuartel dependiente de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, radicada en Jaca.
Pisando los campos ya resecos a finales de agosto, el caminante se topa, cara a cara, con el viejo obús herrumbroso que parece apuntar directamente a los edificios del abandonado cuartel. ¿Qué hace aquí esta solitaria pieza de museo, al alcance de cualquier paseante curioso? Al otro lado del recinto vallado que protege el cuartel, se percibe también la silueta de otra pieza de artillería similar, abandonada en un camino, aunque inaccesible para los viajeros. Dos antiguos obuses de campaña, memoria física de un pasado bélico ya casi olvidado.
Lo primero que se advierte en este veterano artefacto es su "desnudez": le falta el escudo protector que resguarda a los sirvientes de la pieza contra la metralla o los disparos de armas ligeras. Es natural. La sólida chapa de acero con la que está fabricado se vende bien en el mercado de la chatarra. Sorprende, por otro lado, que el resto del cañón no haya tenido el mismo destino.
La palanca del cierre que abre la recámara, donde el artillero cargador de la pieza introduce a mano el proyectil, está a medio camino entre abrir o cerrar. ¿Cuándo se habría accionado por última vez? ¿En qué lugar se habría escuchado "la espantable furia de aqueste endemoniado instrumento de la artillería"?, usando las palabras de Don Quijote, que tanto detestaba las "cobardes" armas de fuego.
Lo más probable es que su vida activa haya concluido en un campo de tiro, instruyendo a un reemplazo de reclutas artilleros. Pero es muy probable, casi seguro (dado el modelo: un obús de 155/13 Schneider, mod. 1917, fabricado en Trubia), que años antes habría participado en la Guerra Civil española.
El viajero inquisitivo se preguntará cuántas personas habrán sufrido el efecto de sus disparos: cuántos muertos, heridos, mutilados... ¿En qué batallas de la fratricida guerra española habrá participado? ¿Cuántos edificios, viviendas, caseríos, escuelas... habrá destruido? No es una pregunta extraña pues, al fin y al cabo, esa fue su misión; también la de quienes lo proyectaron y construyeron y la de los artilleros que lo utilizaron en campaña en apoyo de las operaciones de combate.
Pero también puede preguntarse cuántos de sus sirvientes habrán muerto al pie de este cañón. Atendiéndolo, apuntando, cargando, disparando, limpiándolo... Una habanera muy conocida (El meu avi) describe las andanzas de un navío de guerra catalán que defendía en 1898 las Antillas españolas frente a la escuadra americana. Y recuerda con estima a els mariners de Calella que componían la tripulación, que varem morir al peu del canó, lo que es el más tradicional sello de honor para todo artillero.
Es obligado aquí recordar al autor de la citada habanera: José Luis Ortega Monasterio, coronel de Infantería, hombre polifacético, cantante y compositor, que también anduvo por estos lugares, destinado en la Escuela Militar de Jaca.
El viajero prosigue su camino, pero ahí queda, entre las montañas, el viejo obús, dormido en el sueño eterno de los metales condenados a morir por oxidación. ¿Estará soñando? ¿Recordará su pasado? ¿Tendrá pesadillas? Si es así, es seguro que en ellas se le aparecerán los temibles "drones de Obama", sus modernos y refinados herederos en la interminable historia de las armas de guerra de la humanidad.
Historia que en la mitología bíblica se remonta a la quijada de burro con la que Caín mató a Abel pero que en su más honda base psicológica está enraizada en la misma agresividad humana que hoy, en España, hace posible asesinar, atravesándola a estocadas, a una atribulada vaquilla en cualquier festejo popular, ante el exultante regocijo de los espectadores.
(Fotografía: Javier Hernández)
Publicado en República de las ideas el 8 de septiembre de 2016
Escrito por: alberto_piris.2016/09/08 19:16:30.328013 GMT+2
Etiquetas:
guerra
soldados
agresividad
armas
| Permalink
| Comentarios (0)
| Referencias (0)
2016/09/01 21:06:26.815027 GMT+2
Ahora que las relaciones entre Rusia y la OTAN están pasando por uno de sus puntos más bajos, es útil recordar el segundo incidente más grave (tras la crisis de los misiles cubanos de 1962) ocurrido durante la Guerra Fría entre las dos superpotencias nucleares, que puso a la humanidad al borde de la guerra y de la "destrucción mutua asegurada".
Se trató de unas grandes maniobras de la OTAN, denominadas Able Archer, que tuvieron lugar en noviembre de 1983. Simulaban un ataque aeroterrestre con apoyo nuclear contra el Pacto de Varsovia y generaron una auténtica sensación de amenaza de guerra en los dirigentes de la URSS. No hace mucho salió a la luz un documento secreto (The Soviet 'War Scare') de más de un centenar de páginas mecanografiadas, recientemente desclasificado y fechado en febrero de 1990, que fue preparado por el Comité asesor de inteligencia exterior de la Presidencia de EE.UU. para investigar a fondo lo ocurrido y extraer las necesarias lecciones que evitaran la reproducción de tan criticas situaciones.
En él se revelan los serios errores de interpretación de las acciones del bando contrario, producto de fallos acumulados en los canales de inteligencia estadounidenses. En la contraportada incluye una cita de Gorbachov: "En las décadas de la posguerra quizá nunca fue tan explosiva la situación del mundo, más difícil y desfavorable, que en la primera mitad de los años ochenta (febrero 1986)".
En el resumen del informe se lee: "En 1983 pudimos haber puesto inadvertidamente nuestras relaciones con la Unión Soviética al mismo borde de la guerra. Aunque el actual [se refiere a 1990] deshielo en nuestras relaciones hace pensar que no es probable que ninguna de ambas partes intente desencadenarla a corto plazo, los acontecimientos evolucionan tan deprisa que sería insensato no asumir que los dirigentes soviéticos, a causa de un malentendido o por malevolencia, actúen en el futuro de modo que se ponga en peligro la paz".
Las citadas maniobras se desarrollaron durante una época de agravamiento de las tensiones entre ambas potencias, con significativos incidentes diplomáticos y aeronavales. Además, lo que para la URSS no era sino un obligado refuerzo de sus capacidades militares ante el intenso temor a una agresión nuclear de EE.UU., que parecía inevitable y de la que Able Archer era considerado el primer paso, para los servicios de inteligencia de EE.UU. los movimientos de la URSS eran valorados como la preparación para una guerra inminente y no se relacionaron con el temor causado en Moscú por las maniobras de la OTAN.
Entre esos movimientos estaban un mayor grado de alerta de los submarinos nucleares, la llamada a los reservistas, la abolición de las prórrogas del servicio militar y la supresión del apoyo que las tropas soviéticas solían prestar en la recogida de las cosechas.
La valoración de la inferioridad soviética en potencial militar se efectuaba entonces en la URSS mediante un complejo sistema semiautomático de comparación de datos diversos (que fue inmediatamente desechado tras la crisis), que aconsejaba el ataque nuclear preventivo cuando la inferioridad se hacía crítica por debajo de un cierto umbral.
Ya no existen "dirigentes soviéticos" que puedan sentirse aludidos por el resumen del informe, pero muchos de los fallos percibidos en la crisis de Able Archer son hoy visibles en la confrontación OTAN-Rusia. Según un analista de la European Leadership Network obedecen a "falta de empatía y de autovaloración crítica". Considera que es casi imposible, en ambos bandos, adoptar el punto de vista del rival para entender mejor sus reacciones y revisar y valorar continuamente los métodos de interpretación de los acontecimientos, no dándolos nunca por definitivos.
La empatía no implica simpatía y la fría valoración de los hechos, libre de fines propagandísticos, facilita la toma de decisiones importantes de un modo más ajustado a la realidad. Sin embargo, en 2016, como ocurrió en 1983, las acusaciones recíprocas entre Rusia y la OTAN sobre las violaciones de la legislación internacional y el temor a ser acusados de blandos o apaciguadores lleva a los dirigentes de ambas partes a adoptar políticas que a menudo exacerban los enfrentamientos en vez de esforzarse por encontrar puntos de acuerdo y entendimiento.
Del informe se deduce la necesidad de efectuar rigurosos análisis de las decisiones tomadas en el pasado, como ha ocurrido en el Reino Unido con el "informe Chilcot" sobre la intervención militar británica en Irak en 2003. Los servicios de inteligencia de los Estados no pueden ser tenidos por infalibles y sus métodos han de ser continuamente puestos en tela de juicio. Las críticas decisiones que adoptan los Gobiernos en los momentos de tensión internacional se basan en sus informes.
En lo que a los europeos nos afecta, la inestable situación de las relaciones entre Rusia y la OTAN no deja mucho margen para los errores. Hay que insistir en la necesidad de entender el punto de vista del rival y de corregir los errores de interpretación de los acontecimientos; con esto no se pondrá fin a la actual confrontación pero se alejará el riesgo de un error de irremediables consecuencias.
Publicado en República de las ides el 1 de septiembre de 2016
Escrito por: alberto_piris.2016/09/01 21:06:26.815027 GMT+2
Etiquetas:
| Permalink
| Comentarios (0)
| Referencias (0)
2016/08/25 19:27:34.704061 GMT+2
No es fácil desde Europa entender a Ucrania, ese Estado que hoy habitan unos 45 millones de habitantes en un territorio algo mayor que el de España y que se extiende desde el corazón europeo de los Cárpatos polacos hasta las orillas rusas en el mar de Azov.
Un ejemplo claro de confusión es la interpretación del conflicto de Crimea, península que fue conquistada al imperio otomano bajo el reinado de Catalina II, para quien los pueblos eslavos del Sur eran "la pequeña Rusia". Para ella, se estaba "recuperando lo que le había sido arrebatado" en el pasado. Crimea fue pronto repoblada por rusos, más algunos griegos, armenios y judíos. La pequeña Rusia se convirtió en el granero que alimentó al Imperio y cuya producción agrícola fue el principal recurso comercial con Europa.
Tras la 1ª G.M. y durante la guerra civil que siguió a la revolución soviética, Ucrania padeció las violencias de la guerra y una hambruna que exterminó a varios millones de ucranianos. Fue invadida después por los ejércitos nazis, que en la parte occidental del país fueron recibidos como liberadores de la patria del yugo soviético; no fue así en el Donbás, donde la minería sostenía a una población obrera predominantemente comunista. Durante los tres años de ocupación, el pueblo ucraniano sufrió una brutal explotación, deportado a Alemania como mano de obra esclava. Tras ser liberados, muchos ucranianos fueron considerados sospechosos y desterrados a los campos siberianos, la misma suerte que corrieron los soldados soviéticos apresados por los alemanes, cuando quedaron libres.
Ahora interviene Jruschov, un ruso cuya carrera política se había desarrollado en Ucrania. Movido por una idílica idea de la hermandad eslava entre rusos y ucranianos, en 1954 logró que el Soviet Supremo de la URSS sellara esa hermandad con un decreto que regalaba Crimea a la República Soviética de Ucrania. Era un regalo envenenado, como se ha visto después, y su recuperación por el Gobierno de Moscú parece responder a una cierta lógica histórica.
Pero vayamos a lo que hoy nos preocupa. Tras las vicisitudes antes citadas se nota ahora en Ucrania un aparente reverdecer de los recuerdos favorables a los criminales de guerra que durante la ocupación nazi secundaron a los invasores y contribuyeron a diezmar a la numerosa población judía, una de las mayores comunidades hebreas de todo el mundo y el foco histórico principal desde donde el judaísmo se propagó por Europa desde los primeros tiempos de la diáspora.
Durante la ocupación alemana, hubo dos grupos que lucharon a favor de los nazis contra la URSS: la Organización de los Nacionalistas Ucranianos (ONU) y el Ejército Insurgente Ucraniano (EIU). Ambas son responsables del asesinato de miles de judíos y polacos. Su aspiración era una Ucrania libre de rusos, judíos y comunistas, aliada fiel de una Alemania que garantizaría su independencia. Sus dirigentes no parecían estar al tanto de las teorías nazis sobre los "infrahombres" eslavos que con su trabajo esclavizado alimentarían a los brillantes arios del "Imperio de los mil años".
El sentimiento nacionalista y antirruso, creciente en Ucrania, ha llevado al Gobierno a rehabilitar a unos presuntos "héroes", como Stepan Bandera y Roman Sujévich, y dar su nombre a unas calles de Kiev. El primero fue el líder de ONU y el segundo ejerció el mando del EIU. A ambos se atribuye el asesinato de miles de judíos ucranianos.
A la ya muy dividida población de Ucrania se suma ahora la nueva grieta abierta entre la comunidad judía (la segunda más importante en Europa) y el renacido nacionalismo ucraniano, antirruso y proeuropeo. Hace unos meses, más de una veintena de organizaciones judías publicaron una declaración condenando duramente los honores oficiales que iban a concederse a los dos citados dirigentes y manifestando que eso constituía una negación del Holocausto "que borra de nuestra historia compartida las trágicas páginas relacionadas con la actividad antisemita de las milicias".
Esta tendencia no es exclusiva de Ucrania: el temor a la agresividad rusa, la nostalgia del pasado y, en algunos casos, un claro antisemitismo han inspirado en Hungría, Lituania y otros países la rehabilitación de viejos colaboradores nazis que entran en la categoría de héroes nacionales pero son vistos por la comunidad judía como criminales de guerra.
Preocupa en ésta la idea de que en la Ucrania posterior a la "revolución naranja" la historia moderna se va a construir sobre los mitos de quienes fueron unos asesinos. "Ahora, la versión oficial del EIU intenta lavar su imagen antisemita, pero en el futuro ésta saldrá a la luz, se popularizará y reforzará el odio a lo judío", declaró un asesor ucraniano del Museo judío de Moscú. Se teme el afianzamiento de la opinión de que los judíos asesinados en Ucrania no lo fueron por su religión o su raza sino por el apoyo que prestaron al comunismo y sus crímenes.
Este aparente renacer del fascismo en Europa Central (aquí con un claro tinte antisemita) corre paralelo con análoga tendencia en el mismo Israel, según denunció recientemente el exprimer ministro Ehud Barak. Un nuevo y enrevesado conflicto que se cierne sobre una Europa ya de por sí agitada, herida y que no parece encontrar el camino hacia un futuro más luminoso.
Publicado en República de las ideas el 25 de agosto de 2016
Escrito por: alberto_piris.2016/08/25 19:27:34.704061 GMT+2
Etiquetas:
| Permalink
| Comentarios (0)
| Referencias (0)
2016/08/18 18:45:6.657693 GMT+2
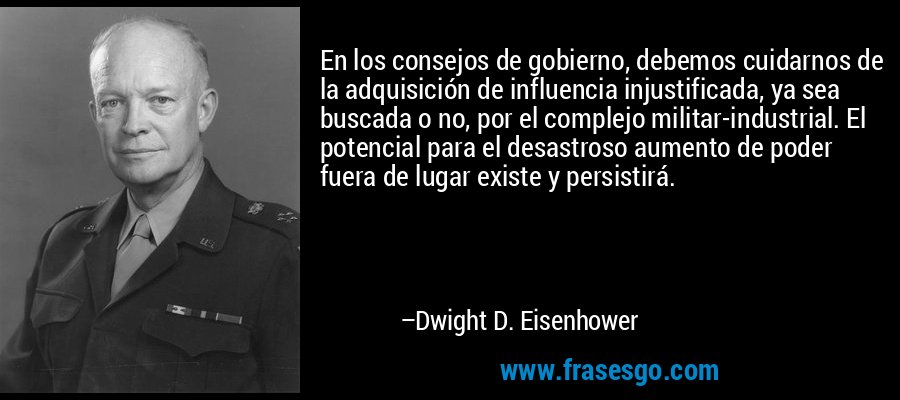
El presidente Eisenhower, durante los ocho años (1953-1961) que permaneció en la Casa Blanca investido del prestigio que le había conferido su actuación como victorioso comandante supremo de los ejércitos aliados durante la 2ª G.M. y primer jefe militar de la recién creada OTAN, contempló desde tan privilegiado observatorio el enorme crecimiento y la vasta expansión de la fuerza militar de EE.UU. y los servicios de inteligencia y seguridad nacional. También durante esos años el arsenal nuclear de EE.UU. se multiplicó con rapidez mientras el poder político establecía lazos estrechos con las grandes corporaciones del armamento cuyos beneficios crecían aceleradamente cuanto más se ensombrecía el panorama de la Guerra Fría.
Pues bien, es de sobra conocido que, en su discurso de despedida en enero de 1961, Eisenhower puso en circulación la expresión "complejo militar-industrial", rápidamente popularizada. Lo definió como "una permanente industria armamentística de vastas proporciones" a la que se suman "tres millones y medio de hombres y mujeres que trabajan directamente en los órganos de la defensa". Alertó de que "anualmente gastamos en seguridad militar más que los ingresos netos de todas las corporaciones de EE.UU.". Declaró que "la combinación de una inmensa institución militar y una gran industria de armamento es algo nuevo en la experiencia de EE.UU."
Si hasta ese momento su discurso estaba describiendo una realidad inocultable y por todos conocida (incluidos los países que compraban armas a esa industria), lo más sorprendente vino a continuación. Fue la contundente denuncia de una posible pérdida de las libertades personales: "En los consejos de gobierno hemos de precavernos contra la adquisición de una injustificada influencia por el complejo militar-industrial, sea o no buscada por él. Existe y seguirá existiendo la posibilidad del desastroso crecimiento de un poder mal establecido".
Aparte de reconocer la sagacidad y la profética capacidad del veterano general, lo que en realidad deberíamos preguntarnos es: ¿Por qué esperó ocho años para hacer pública la denuncia? Justo cuando, separado ya del poder y perdida su jerarquía de Comandante en Jefe, poco podía hacer para afrontar los peligros anunciados.
Una interesante respuesta a esta cuestión la ha dado William J. Astore, escritor y profesor de Historia y él mismo militar retirado de la Fuerza Aérea de EE.UU., en su ensayo Military Dissent Is Not an Oxymoron ("La discrepancia militar no es un oxímoron"), publicado en TomDispatch.com. Entre otros aspectos de interés, analiza algunas de las razones que hacen difícil a los militares en activo expresar opiniones críticas no coincidentes con la versión oficial. Aunque se refiere específicamente a EE.UU., mucho de lo que describe es común a los ejércitos de otros países, como el lector percibirá fácilmente.
Astore encuentra dos razones básicas y otras secundarias. Las primeras son: (1) la vida cerrada de los militares, con sus viviendas, servicios sociales, sanitarios y de ocio, escuelas, etc. dentro de las bases, en EE.UU. o en el extranjero, lo que crea un aislamiento del que no es fácil salir y dificulta adoptar otros puntos de vista; y (2), la preparación para el combate obliga a embeberse en un hondo sentido de lealtad al compañero y de entrega a la misión, lo que él llama "tribalismo" del combatiente: "Cuando enfrente te apunta un Kalashnikov no se puede ni se debe dedicar tiempo al pensamiento reflexivo o crítico".
Añade otras razones que clasifica así:
- Ambición profesional. Ya no hay soldados forzosos y todos combaten voluntariamente con afán de promoción. Los de espíritu crítico no hacen carrera: "Es mejor fracasar ascendiendo silenciosamente que clavarse la propia espada expresando opiniones sinceras".
- Ambiciones futuras. ¿Qué hacer al retirarse? Conviene encontrar un buen trabajo como asesor en la industria de defensa, para lo que no ayuda tener fama de "difícil". (Aunque el autor no lo indica, es evidente que esto se refiere sobre todo a los altos mandos).
- Falta de variedad. Los militares son una muestra selectiva de una sociedad que da de lado a los discrepantes, sobre todo después de la guerra de Vietnam: "Entre los 'guerreros' y los 'ciudadanos-soldados' ¿quiénes son más propensos a dejarse manejar y estar callados?".
- Creer que es preferible cambiar las cosas en silencio y desde dentro. Todos los sistemas políticos han aprendido ya a neutralizar y desactivar las discrepancias internas.
- La glorificación constante de lo militar. Halaga a los ejércitos pero contribuye a ocultar sus defectos y perseguir a quienes los denuncian.
- Perder el aprecio de los compañeros. El discrepante suele estar solo. Es duro "ser tachado de antiamericano solo por criticar algún aspecto de los ejércitos". (El autor confiesa que se retiró hace diez años y aún duda al escribir artículos como este).
- Aun retirados, los militares nunca se van. Interiorizan usos y costumbres de la vida militar al paso de los años: "Puedo abandonar el Ejército pero él no me abandona a mí".
El coronel Astore ha hecho con este trabajo una interesante aportación a la sociología militar, que merece la pena poner a disposición de los lectores españoles, pues a menudo solo conocen superficialmente a sus ejércitos en las pintorescas "jornadas de puertas abiertas" en algunos cuarteles.
Publicado en República de las ideas el 18 de agosto de 2016
Escrito por: alberto_piris.2016/08/18 18:45:6.657693 GMT+2
Etiquetas:
| Permalink
| Comentarios (0)
| Referencias (0)
Siguientes entradas
Entradas anteriores